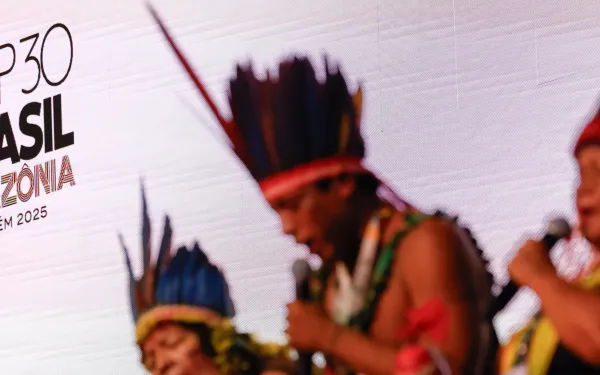5 datos clave sobre las “tierras raras”
Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos. Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes que consultamos: USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/ Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth… USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studiesLatin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145
Leer más