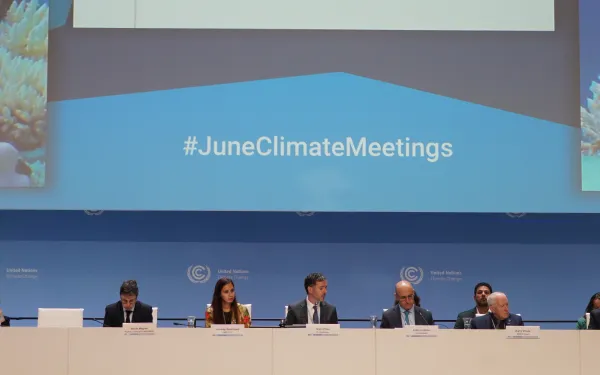Hablemos de las NDC, los compromisos de los países para enfrentar la crisis climática
Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los planes que cada país elabora para hacer frente a la crisis climática en el marco del Acuerdo de París. En ellas los países se comprometen a cumplir con metas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y avanzar en la adaptación a la crisis climática, incluyendo —idealmente—, las formas en que financiarán dichas acciones. El Acuerdo de París, donde se originan las NDC, es un tratado internacional jurídicamente vinculante para combatir el cambio climático que entró en vigor el 2016, luego de ser firmado por 195 países. Así, las NDC constituyen la vía para lograr los objetivos del acuerdo, que son: Garantizar que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga muy por debajo de los 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Aumentar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Adecuar el financiamiento a las necesidades de los países para alcanzar estos objetivos. Cada país es libre de decidir y comprometer en sus NDC cuánto y cómo mitigarán sus emisiones y de qué forma buscará la adaptación, basándose en sus capacidades y circunstancias. En este sentido, las NDC refuerzan los objetivos mundiales pactados para enfrentar la crisis climática y contienen los compromisos específicos de los países para alcanzarlos. Además, constituyen planes a corto y mediano plazo —con respaldo político— en áreas cruciales no solo para estabilizar el clima, sino también para impulsar el desarrollo sostenible y afrontar otras crisis globales como la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Los países que han suscrito el Acuerdo de París deben presentar sus NDC a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y actualizarlas cada cinco años con metas cada vez más ambiciosas, en función de sus propias capacidades. Las conferencias de las partes (COP), órgano de toma de decisiones de la Convención, establecen las guías para que los países cumplan con estos compromisos. Las primeras NDC fueron presentadas en 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París, y su primera actualización ocurrió en 2020. El próximo año, los países deben actualizarlas nuevamente con metas a 2030 y 2035. Dada su relevancia para la acción climática mundial y la cercanía de la segunda actualización, ahondaremos en aspectos relevantes de las NDC. El contenido de las NDC En sus NDC, los países presentan un análisis proyectado de los riesgos e impactos climáticos, además de compromisos específicos de reducción de GEI y de adaptación a los impactos. Esto se traduce en metas cuantitativas o cualitativas, plazos y acciones en sectores prioritarios como agricultura, agua, biodiversidad, bosques, energía, gestión de riesgos, industria, infraestructura, pesca, salud, transporte, turismo y zonas costeras, entre otros. La mayoría de los países incluyen presupuestos aproximados para alcanzar sus objetivos y muchos países en desarrollo hacen referencia al apoyo que requieren —financiero, de transferencia de tecnología y/o de construcción de capacidades— para implementar alguna o todas sus medidas. En una NDC, las metas que se pueden alcanzar sin ayuda externa se llaman "no condicionadas" y las que dependen de ese apoyo se denominan metas "condicionadas". Algunos ejemplos de los compromisos de las NDC pueden ser: Reducir al 2030 el 22% de sus emisiones de GEI con recursos propios (meta de mitigación no condicionada). Incrementar la reducción de GEI hasta un 36%, pero sujeto a un acuerdo global que incluya cooperación técnica y transferencia de tecnología, así como al acceso a recursos financieros de bajo costo (meta de mitigación condicionada). Incrementar al 2030 la capacidad adaptativa de la población ante el cambio climático y disminuir la alta vulnerabilidad en 160 municipios (meta de adaptación no condicionada). El avance de las NDC Según el World Resource Institute, los compromisos actuales de reducción de emisiones de las NDC presentadas por los países están lejos de la ambición necesaria para lograr los objetivos del Acuerdo de París pues, aún si se cumplieran a cabalidad, nos llevarían a un aumento de temperatura de entre 2,5 y 2,9 °C. Más optimistas, los datos de la iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoya al 85 % de los países en la elaboración de sus NDC, dan cuenta que los países más vulnerables están logrando avances tangibles de ambición. Por ejemplo, los países africanos muestran un compromiso más firme que el de la media mundial en sus metas relativas a resiliencia climática, en el aumento de sus esfuerzos de transparencia y en la inclusión de la transición justa; mientras que las NDC de los países de América Latina y el Caribe registraron niveles elevados de inclusividad y responsabilidad entre las partes interesadas, en comparación con la media mundial. Aunque la mayoría de los países de América Latina tienen en sus NDC planes de reducción de emisiones de GEI, de adaptación y de fomento a la energía renovable, continúan dependiendo de la explotación de petróleo, gas y carbón, por lo que sus compromisos climáticos actuales son insuficientes. Derechos humanos y enfoque de género en las NDC Si bien la crisis global es una amenaza para toda la humanidad, sus impactos afectan de manera desproporcionada a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, que tienen menos capacidad para afrontarlos. Es el caso de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de poblaciones campesinas y rurales. Además, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "las mujeres están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático, debido a la discriminación de género, las desigualdades y los roles de género que las inhiben". Uno de los principales impactos negativos de la crisis climática en las mujeres es que exacerba la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, profundizando así desigualdades estructurales existentes. Por lo dicho antes, es imprescindible que los Estados incorporen el marco de derechos humanos y la perspectiva de género en la formulación de sus políticas climáticas, una necesidad reconocida por diversos instrumentos y tratados internacionales. Esto implica que los Estados —en la elaboración, implementación y seguimiento de las NDC— sean coherentes con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna y con un enfoque de género e interseccional, potenciando así la capacidad de acción efectiva de las personas y comunidades frente a la crisis climática, en especial aquellas que históricamente han sido marginadas. Asimismo, las NDC deben garantizar los derechos de las futuras generaciones y la integridad a largo plazo de los ecosistemas. Lo que viene La ronda de NDC del próximo año debe estar orientada a concretar el compromiso alcanzado en la vigésimo octava Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28) de eliminar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Dado que esta nueva ronda abarcará metas hasta 2035 —marcando el punto medio entre 2020, cuando los países empezaron a implementar sus NDC y 2050, el año acordado para alcanzar el objetivo global de cero emisiones netas—, los compromisos que se presenten son cruciales para alinear las acciones a corto plazo con los objetivos a largo plazo. Ante impactos climáticos que ocurren aceleradamente y con consecuencias cada vez más graves, es urgente tener NDC con la ambición suficiente para aportar a la reducción drástica de emisiones, a una mayor adaptación, a la atención adecuada de las pérdidas y daños ya ocasionados, así como a un incremento significativo del financiamiento climático. Más información Para saber más del avance de los compromisos climáticos de cada país, puedes: Consultar la base de datos de la CMNUCC, que cuenta con la lista de países que han presentado sus NDC y la fecha en que lo hicieron. Consultar la información generada por Climate Action Tracker, que hace seguimiento a la acción climática de los gobiernos, comparándola con los objetivos del Acuerdo de París. Conocer NDC LAC, una herramienta digital que proporciona información del avance en la implementación y actualización de las NDC en América latina y el Caribe. Fuentes - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, "Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). El Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional". - Naciones Unidas, "Todo sobre las CDN". -World Resources Institute, "Next Generation NDCs. Accelerating climate action under the Paris Agreement". - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "¿Qué son las NDC y cómo impulsan la acción climática?". - Verónica Méndez Villa y Daniela García Aguirre, "Derechos humanos y perspectiva de género en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en América Latina", Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). - Inter Press Service, "América Latina llega a la COP28 con ambiciones para sus metas insuficientes".
Leer más