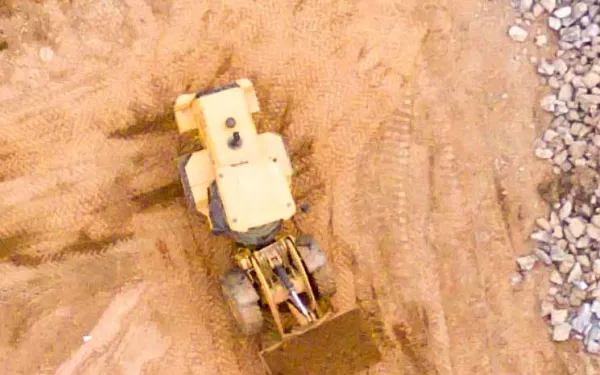ONG alertan a Ramsar que Colombia incumple obligación de proteger páramos
En el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, las organizaciones presentaron una petición al Secretariado de la Convención para informar de los riesgos que los páramos colombianos enfrentan por actividades como la minería a gran escala, y para solicitar que esa instancia tome acciones según sus competencias. Punta del Este, Uruguay. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentó al Secretariado de la Convención Ramsar sobre Humedales una petición en la que alerta que el Gobierno colombiano ha incumplido su obligación de proteger los páramos —humedales altoandinos— del país, conforme a ese tratado, del cual es parte. En la petición, las organizaciones llaman la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, y piden que el Secretariado monitoree la situación y tome acciones conforme a sus competencias. La petición fue presentada ayer en el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Ansur, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Red de Comités Ambientales de Tolima, la Corporación Semillas de Agua y Tierra Digna. “El Gobierno colombiano tiene una política de desarrollo que hace muy difícil proteger los páramos porque privilegia actividades que los dañan de forma irreversible”, dijo Johana Rocha, de Tierra Digna. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que busca la conservación y uso racional de los humedales a nivel mundial. Los países que como Colombia lo han ratificado están obligados a tomar las acciones necesarias para que los humedales de su territorio mantengan sus características ecológicas, de las que dependen la provisión de agua y otros servicios ambientales prestados por dichos ecosistemas. En el caso colombiano, los páramos, aunque ocupan sólo el 1,7% del territorio nacional, producen más del 70% del agua potable del país. “Queremos persuadir a la Convención de Ramsar de que la minería a gran escala en páramos desafía la idea de uso racional contenida en la Convención”, sostuvieron Robinson Mejía, de la Red de Comités Ambientales de Tolima, y Jorge Rubiano, de la Corporación Semillas de Agua. En la petición, “también llamamos la atención de la Convención Ramsar sobre la delimitación de Santurbán, un precedente que permite, de forma ilegal, la minería a gran escala en páramos”, afirmó Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Las organizaciones solicitan finalmente que, según sus competencias, el Secretariado de Ramsar requiera al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes frente a los páramos; que adopte prontamente una ampliación apropiada del sitio Ramsar Complejo de Humedales Laguna del Otún y que realice una visita para monitorear y conocer de cerca la situación de los humedales altoandinos de Colombia. Consulte la petición presentada a la Convención Ramsar.
Leer más