
Blog

Costa Rica, Panamá y México: Mucho turismo poco sostenible
Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel En la actualidad, el turismo de sol y playa es uno de los sectores de más rápido crecimiento económico. Una tendencia en este rubro es el desarrollo de viviendas para extranjeros, sobre todo estadounidenses y canadienses, que se retiran y optan por vivir en alguna playa de América Latina. El turismo masivo y de gran escala ha impactado negativamente en costas y océanos. En este texto, les platicaré un poco de lo que sucede al respecto en países como Costa Rica, Panamá y México. Ecoturismo y problemas sociales Costa Rica ha sido reconocido por impulsar una industria de ecoturismo exitosa desde finales de los 80. Los viajes de placer son ahora el primer generador de pisas del país. Según cifras oficiales, entre 1986 y 2005, las visitas de turistas internacionales aumentaron seis veces y el ingreso bruto por ese concepto se incrementó 12 veces. Al haber introducido el ecoturismo, Costa Rica, captura más de mil dólares por visitante. Pero no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de la fama de turismo sostenible que Costa Rica promueve a nivel mundial, el país ha caído también en la tentación de favorecer las ocupaciones masivas en mega resorts con servicios “all inclusive”, lo cual genera varios problemas sociales. Cuando se favorece el turismo masivo surgen desalojos masivos, distribución inequitativa de la riqueza y escasez de servicios públicos como recolección de basura y suministro de energía. Otros impactos son la pérdida de identidad de las poblaciones locales, la competencia por recursos hídricos y el acceso a las playas, así como daños ambientales. La Bahía de Panamá Panamá no está exenta de problemas. Las políticas ambientales y de turismo en ese país favorecen la violación de derechos indígenas y los impactos negativos en esa materia. Tan sólo un ejemplo: desarrolladores turísticos presentaron varias demandas cuestionando la legalidad del decreto de creación del área protegida Bahía de Panamá. El objetivo de los intereses privados era tener menos restricciones para hacer sus proyecciones de construcción y operación de mega resorts en el sitio. En 2012, AIDA apoyó a sus socios en Panamá para defender la Bahía, la cual mantiene su estatus de protección. México y la competitividad del turismo En 2011, 22.3 millones de turistas internacionales arribaron a México y los ingresos por ello sumaron $1.18 billones de dólares, según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Asimismo, el Reporte de Competitividad de Turismo sitúa al país en el lugar 43 por la certeza que brinda para la inversión en turismo. Durante la presidencia de Felipe Calderón se hicieron algunos ajustes para mejorar la posición global de México en materia de viajes y el gobierno mantuvo el discurso de transformar a la industria turística en competitiva y sostenible. Aunque se iniciaron algunas políticas públicas y se aprobó la Ley General de Turismo, el plan de acción para incrementar la visita de extranjeros a México todavía es escaso. Por ejemplo, la ley no tiene un reglamento que detalle las nuevas figuras que se crean y que otorgue certeza jurídica no sólo a inversionistas, sino también a las comunidades locales sobre su involucramiento en la toma de decisiones relativas al lugar donde viven. El Centro para el Turismo Responsable (CREST) elaboró el documento Modelos Alternativos de Desarrollo y Buenas Prácticas para el Turismo Costero Sostenible: Un Marco para la Toma de Decisiones en México, el cual presenta datos interesantes sobre el uso de energía en mega resorts. Los Centros Integralmente Planeados (CIP), promovidos por el gubernamental Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), se basan en la quema de combustibles fósiles para obtener energía. Malas prácticas como la destrucción de manglares o arrecifes de coral afectan la competitividad del turismo e impiden que México cumpla las obligaciones internacionales de proteger sus humedales y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Por ello AIDA y su socio Earthjustice, en representación de 11 organizaciones de la sociedad civil, presentaron el pasado 16 de agosto una petición ciudadana revisada a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. En ella se señala que México no está aplicando su legislación ambiental al evaluar los impactos ambientales de mega resorts en el Golfo de California. Esto supone que el gobierno reduce sus salvaguardas para atraer mayor inversión al país, generando así una competencia —posiblemente desleal— con sus socios comerciales: Estados Unidos y Canadá. En el turismo de escala masiva, las comunidades locales no son consultadas sobre los proyectos de mega resorts y el modelo de desarrollo que con ellos se plantea. El Código Global de Ética para Turismo de la OMT dispone que los profesionales en turismo, particularmente inversionistas, “deben entregar, con la mayor transparencia y objetividad, información sobre sus futuros programas y sus previsibles repercusiones, y buscar el diálogo con las poblaciones locales concernientes”. Los desarrollos masivos vienen acompañados de hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos y otros proyectos de infraestructura para dotar al nuevo centro turístico de servicios públicos. Esto no necesariamente favorece a las comunidades locales. La Resolución XI.7 de la Convención de Ramsar —un tratado internacional que protege humedales de importancia prioritaria internacional—, del cual México, Panamá y Costa Rica son parte, apunta a la necesidad de realizar “una colaboración más estrecha entre los sectores del turismo y de la conservación y el uso racional de los humedales a fin de maximizar y conservar a largo plazo los beneficios derivados de contar con los conocimientos especializados de ambos sectores”. Vale la pena resaltar la propuesta de Ramsar porque se observan incongruencias entre las políticas de ambientales y de turismo. Al respecto, llama la atención el caso de Argentina, cuya Administración de Parques Naturales (APN) es un organismo público a cargo del Ministerio de Turismo. La infraestructura de baños, centros de visitantes, señalización, caminos trazados, entre otros, refleja la sostenibilidad del plan de negocios y de manejo de los sitios. Hay una estrecha coordinación entre las políticas de turismo y medio ambiente. Hay mucho trabajo pendiente en América Latina con miras a un turismo sostenible. Sin embargo, se pueden dar pasos agigantados si se logra estrechar las políticas de turismo y las medioambientales, y establecer metodologías de consulta pública o involucramiento de las comunidades locales.
Leer más
Bicicleta: ¿Es posible usarla como principal medio de transporte en nuestros países?
¿Alguien ha considerado esa posibilidad o ya utiliza la bicicleta de ese modo? Les cuento que yo sí y ¡vivo en Ciudad de México! Me encanta movilizarme sobre dos ruedas por varias razones: es amigable con el ambiente, es facilísimo, rápido, barato y divertido. Muchas veces he dejado atrás a varios carros en el tráfico y llegado más rápido que si hubiera usado cualquier otro medio de transporte. Aunque parezca increíble, casi no me desplazo en automóvil. Viviendo en este siglo y en el Distrito Federal, podría parecer hasta tonto, pero se logra. Uso Ecobici, el servicio público de bicicletas. No es perfecto, pero funciona suficientemente bien. No digo que la bicicleta debería ser la única opción para todas las personas. A mí me funciona sobre todo porque la mayoría de mis desplazamientos cubren distancias razonables. Confieso que cuando debo ir a sitios más lejanos o acompañada de mi niño de casi dos años, tengo que usar otros medios o el único carro de nuestra familia. Como muchos sabemos, el uso creciente de bicicletas y otros medios de transporte que no emiten gases de efecto invernadero contribuye a contrarrestar el cambio climático en nuestras ciudades. El transporte sostenible no es la única solución a nuestros problemas, pero ayudaría bastante. El caso de Holanda Es cierto que andar en bicicleta, especialmente en América Latina, más que una aventura, es a veces un reto. Por ello me llamó la atención un artículo de la BBC sobre Holanda, donde un gran número de personas se desplaza en bicicleta. Las razones son sorprendentemente sencillas. Ese país tiene: una excelente infraestructura de ciclovías, con amplios carriles que permiten a todos, incluidos niños y niñas, transitar sin problemas; una cultura amigable hacia quienes usan bicicletas: los conductores de carros los respetan porque tienen a alguien muy cercano que es ciclista o porque ellos mismos seguramente también lo son; normas de tránsito que se cumplen estrictamente para todos, incluidos los ciclistas. Si alguien deja mal estacionada su bicicleta, transita en contravía o con las luces sin funcionar, es sancionado con multas de varias docenas de euros; tolerancia por parte de los vecinos para el estacionamiento de bicicletas afuera de sus casas (¡lugar obviamente seguro para dejarlas!). ¿Cómo lo lograron? Lo más interesante de la experiencia holandesa es que la presión de la sociedad civil y la crisis del petróleo fueron factores decisivos para los cambios en torno al transporte. Durante los 50 y 60, Holanda, como la mayoría de los países, vivió un aumento del parque automotor y —con ello— un incremento en las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. En 1971, según la BBC, murieron 3,000 personas: entre ellas 450 niños y niñas. Esto originó un movimiento social llamado “Paren los asesinatos de los niños” que pedía al gobierno mayor seguridad para desplazarse en bicicleta. Lo anterior —unido a la crisis del petróleo de los 70— permitió que el gobierno holandés cambiara la política, construyera la infraestructura actual, desarrollara normas de seguridad y todo el marco para que Holanda anduviera en bici. Casco o no casco… Un dato curioso es que en Holanda, como en la mayoría de Europa, el uso del casco para andar en bicicleta no es obligatorio. No se considera necesario porque el nivel de accidentes en muy bajo y la seguridad para los ciclistas, muy alta. La obligatoriedad del casco es vista por muchos como un atentado a la cultura y a la promoción de la bicicleta como medio de transporte. En España, incluso hubo múltiples protestas ante la intención del gobierno de imponer esa exigencia. En contraste: Australia y Dubai exigen el uso del casco a cualquier edad; En Canadá, algunas provincias lo exigen, otras no; Estados Unidos no tiene ley federal, pero el casco es obligatorio para todas las edades en algunas ciudades como Dallas y, en California y Washington DC, sólo para menores de 16 y 18 años, respectivamente. Sin duda la decisión al respecto es un elemento adicional y complicado a la hora de determinar la política sobre el uso de bicicletas en nuestras ciudades. Por un lado están el peligro real de enfrentarse al tráfico y a los aún no muy acostumbrados conductores de automóvil; y, por el otro, la posibilidad de que la exigencia del casco desincentive el uso de bicicletas. Algo a tener en cuenta es que los accidentes que los cascos pueden evitar no son los únicos. Accidentes sencillos como caídas que provocan heridas en niños y niñas, o hechos más graves como atropellamientos se presentan en Bogotá y otras ciudades de la región cuando no se toman las medidas de seguridad apropiadas. Yo misma sufrí uno de esos accidentes a los tres años cuando un tío me llevó en su súper Monareta a dar una vuelta cerca de la casa de mi abuela. Mi pie izquierdo quedó engarzado en los rayos de la rueda trasera, causando una herida en el 60% de mi empeine y la pérdida definitiva del zapato más elegante que tenía. El incidente, por fortuna, sólo terminó en una cicatriz, pero podría haber sido peor. Avances en América Latina Reconozco que comparar a cualquiera de nuestros países con Holanda es casi irreal. Pero considero que las lecciones y avances obtenidos allá son útiles y clave. La buena noticia es que varias capitales latinoamericanas han implementado acciones para motivar el uso de la bicicleta. Las ciclovías se están expandiendo: Bogotá tiene 297 km, en la zona metropolitana de Santiago de Chile se prevén 400 km adicionales, Ciudad de México llegó a 42 km en 2012, y Buenos Aires tenía previsto contar con 90 km en total para 2010. Lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer y que, afortunadamente, la ciudadanía se involucra cada vez más en el tema, exigiendo mejor infraestructura, seguridad y calidad de aire para hacer de la bicicleta algo más que un juguete infantil. Esperemos que los avances continúen y que finalmente veamos un cambio positivo hacia formas de transporte más divertidas, ambientalmente sostenibles y baratas como la bicicleta. ¿Qué opinan?, ¿se animan a andar en bici?
Leer más
La Junta del Fondo Verde le dice "no, gracias," a la transparencia y a la participación de la sociedad civil
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna Una vez más, las organizaciones de la sociedad civil expresaron su decepción ante la falta de transparencia y ante su limitada participación en la última reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), entidad operadora del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Los 24 miembros de la Junta Directiva se reunieron entre el 25 y 28 de junio en Songdo, Corea del Sur, para acelerar el proceso de puesta en operación del FVC. El Fondo operará como un mecanismo de transferencia de recursos económicos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo con el fin de ayudar a estos últimos a financiar la adaptación y las prácticas de mitigación del cambio climático. De forma reiterada, las organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Junta ser incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones relativas al Fondo. Han enviado cartas a los miembros de la Junta, asesores y al Secretariado Interino del FVC. Sin embargo, los intentos de dirigir la atención y consideración hacia la sociedad civil no han conseguido resultado alguno. La Junta Directiva ha cerrado constantemente sus puertas a la participación activa y efectiva de ese grupo. En las reuniones de la Junta Directiva, la sociedad civil cuenta sólo con dos observadores activos dentro de la sala de reuniones, uno representando al norte y otro al sur, quienes tienen derecho a participar e intervenir en todas las reuniones formales pero no pueden votar en ellas. Los demás observadores acreditados se sientan en una sala paralela a ver la reunión. Los observadores activos sólo pueden intervenir en la reunión por invitación de los copresidentes de la Junta. Además, sólo pueden hacerlo una vez por cada punto del orden del día y por no más de tres minutos cada vez. En el último día de la reunión de la Junta Directiva en Songdo, los copresidentes restringieron la participación de la sociedad civil, argumentando la falta de tiempo. Irónicamente, la mayoría de las decisiones importantes se tomaron en esa oportunidad. Debido a las limitaciones impuestas por los copresidentes, los observadores activos se acercaron a varios miembros de la Junta para compartir puntos clave sobre diferentes documentos desde la perspectiva de la sociedad civil. No obstante, los copresidentes sancionaron esta acción y les prohibieron hablar con los miembros de la Junta. A pesar de la frustración por haber sido socavada y excluida, la sociedad civil esperaba ganar al menos una batalla: conseguir que la Junta se decida a favor del "webcasting" otransmisión en vivo de sus reuniones. El "webcasting" muestra un compromiso con la responsabilidad y la transparencia. Brinda la oportunidad de que la gente sin recursos para viajar a las reuniones de la Junta esté al tanto de lo que ocurre en ellas. Al mismo tiempo, limita la cantidad de emisiones de CO2 mediante la reducción del número de vuelos internacionales que se toman para asistir a dichas reuniones. El "webcasting" es ampliamente utilizado por otros fondos climáticos, incluso por la CMNUCC, el tratado internacional del cual el FVC es parte. En Songdo, la Junta del FVC votó en contra del "webcasting" argumentando que sería demasiado costoso: de USD 20,000 a USD 30,000 por reunión transmitida. Sin embargo, los precios de referencia utilizados por la Junta son mucho más elevados que los precios promedio del mercado, de USD 1,200 por día. Según la Secretaría del Fondo de Adaptación (AF, del inglés Adaptation Fund) y sus proveedores del servicio “webcast”, las transmisiones en vivo de las reuniones de la Junta del AF cuestan entre USD 1,000 y USD 1,250 por día según los problemas que puedan surgir en cada lugar. En lugar del "webcasting", la Junta del FVC decidió que las grabaciones de las reuniones sean accesibles al público tres semanas después de realizadas las mismas y bajo registro. Las organizaciones de la sociedad civil creen que esta demora de tres semanas les impide incidir en los temas relacionados con los debates y decisiones que realiza la Junta. El Fondo Verde Climático ha decidido tener un enfoque estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático y en buscar un mayor desarrollo sostenible. Sin embargo, es difícil entender cómo el Fondo podrá alguna vez maximizar el "desarrollo sostenible" si sus decisiones no se hacen con el apoyo, participación e involucramiento efectivo de diferentes actores durante todo el proceso.
Leer más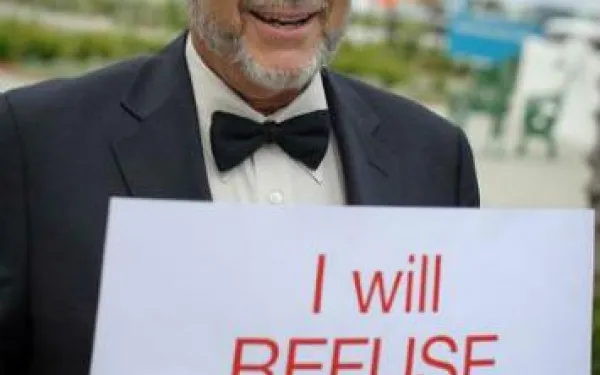
Hay una mancha en medio del mar…
Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La primera vez que escuché acerca de la misteriosa “isla de basura” me sorprendí muchísimo. ¿Cómo puede una enorme mole flotante, tan grande como un país, pasar desapercibida en el océano sin que esté en boca de todos? Increíblemente muchas personas ni siquiera han oído de la existencia de este “séptimo continente” que crece cada día, convirtiéndose en el vertedero más grande del planeta. ¿Una sopa de qué? El Gran Parche de Basura del Pacífico, como se le conoce oficialmente, es uno de los cinco vertederos flotantes que pululan en el mar. Fue el primero en ser descubierto y el más grande. Se ubica en medio del Océano Pacífico, entre los estados de Hawaii y California (Estados Unidos), a unos mil kilómetros de la costa de Hawái. El tamaño de la mancha es difícil de determinar: los estimados van desde los 15 mil kilómetros cuadrados (equivalentes a la superficie de la Antártida y a un 8.1% de la superficie del Océano Pacífico) hasta los 700 mil kilómetros cuadrados (casi la superficie de Chile). Pero permítanme explicar un poco más este insólito y triste fenómeno. La “isla de basura” no se asemeja a una isla sólida como tal, ni a una sábana flotante. Se trata más bien de una sopa de partículas plásticas flotando en lento espiral. Lo que sucede es que por las corrientes del océano las miles de toneladas de basura que llegan al mar, especialmente plástico, se juntan y rotan, formando una especie de remolino gigantesco que gira lentamente impidiendo que la basura se disperse. Esta sopa tiene de todo: redes de pesca abandonadas, botellas de plástico, tapas, cepillos de dientes y zapatos, entre otros desperdicios. Pero en su mayoría está compuesta por pequeñas partículas de plástico que se han generado a partir de pedazos más grandes por la degradación que causan las olas y el sol. Esta gigantesca masa se mantiene debajo de la superficie del agua, formando una columna que se estima alcanza los 30 metros de profundidad. Paradójicamente, resulta que a pesar de su enorme extensión, la mancha de basura no es fácil de visualizar y de hecho no ha sido captada en imágenes satelitales. El colmo es que al encontrarse en aguas internacionales, ninguna nación se hace cargo del fenómeno. Los buques turísticos le hacen el quite y sólo quedan ambientalistas y científicos preocupados por la situación. Se trata, por tanto, de un gigante desapercibido que crece lenta y constantemente en tierra de nadie, sin Dios ni ley. Un descubrimiento casual En 1988, expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Gobierno de EEUU predijeron la existencia de la mancha de basura en el Pacífico Norte por el sistema de corrientes marinas del lugar. Sin embargo, fue el investigador oceánico Charles Moore quien, una década más tarde, certificaría su presencia real y la bautizaría como la "Eastern Garbage Patch" ("Mancha de Basura Oriental"). En julio de 1997, el capitán Moore navegaba la zona en su velero cuando se encontró con kilómetros y kilómetros de hojuelas sintéticas e inmensas masas de basura flotando en el mar. El estadounidense tardó una semana en atravesar la acumulación de desechos. Moore, que en 1994 había fundado la fundación Algalita Marine Research (en inglés) —enfocada en la protección y restauración de los bosques de algas y humedales de la costa de California—, cambió drásticamente de rumbo, tras su descubrimiento, para dedicarse a la difusión y concientización respecto de la mancha de basura (Vea la charla de Moore en TED, en inglés). Expediciones a la isla olvidada Desde su descubrimiento, ha habido varias expediciones científicas a ésta y las demás islas de basura. Lamentablemente, lo denunciado luego de esos viajes aún no ha tenido suficiente repercusión fuera del ámbito ecológico. Nadie parece hacerse responsable ni emprender acción alguna. La última expedición se realizó el pasado mayo en un buque llamado L´Elan y con integrantes de la Sociedad de Exploradores de Francia (en francés), asesorados por el Capitán Moore, a bordo. Los resultados de la misión aún no se han publicado. Esperemos que ahora, gracias a la eficiencia de las redes sociales para difundir información, el tema cause revuelo y sirva para que cada quien contribuya haciéndose consciente del plástico que consume. ¿Qué podemos hacer? Como ya dijimos, la mayoría de la basura que conforma la mancha se ha convertido en miles de millones de hojuelas de plástico, demasiado pequeñas para ser vistas. Ello hace muy difícil que se puedan limpiar los mares. Habría que pasar una red muy fina por toda la superficie, lo que perturbaría los ecosistemas llevándose también elementos cruciales como el plancton, alimento base de la vida marina. Además, para acceder a la zona contaminada se requieren recursos humanos y materiales costosos, pues estamos hablando de un minucioso trabajo que debe realizarse en pleno mar abierto. La tarea se torna más improbable si recordamos que la mancha está en aguas internacionales, donde ningún país es soberano (la tragedia de los comunes). Por ahora, y hasta dar con una tecnología que nos permita regresar en el tiempo, lo mejor y más sensato es dejar de producir tanta basura, limitando en especial nuestro consumo de plástico desechable. También es importante contribuir al conocimiento del problema para que la gente tome consciencia de los efectos del consumismo reinante, cambie su estilo de vida y eduque a los que en el futuro estarán a cargo del planeta. El plástico que abunda en la isla es un material que revolucionó al mundo en su momento. Hoy estamos rodeados del mismo: comemos y bebemos de él, lo usamos a diario y a cada momento, y está presente en casi todos nuestros artefactos. El plástico es un material casi milagroso: barato, efectivo y virtualmente indestructible. No se deshace, sólo se desintegra en partes cada vez más pequeñas. Su durabilidad significa que casi todas las moléculas de plástico que han sido fabricadas en la tierra permanecen en algún lugar del planeta. Ahora al menos tenemos una mejor idea de a dónde van a parar: a la isla de basura.
Leer más
Perú y sus conflictos socioambientales
Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “En el Perú, el escenario general de los confpctos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, la cual no ha imppcado, necesariamente, el establecimiento de medidas que generen una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad”. (Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial No. 156: Violencia en los confpctos sociales / Marzo de 2012) Perú es un país rico en recursos naturales, entre ellos minerales. Una muestra de ello es que, a junio de 2012, el 20.3% del territorio nacional estaba concesionado para actividades mineras, según un informe de la ONG Cooperación elaborado con datos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Hace algunas semanas, la Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer su Reporte Mensual de Confpctos Sociales Nº 112 correspondiente a junio de 2013. El informe da cuenta que en el país se registraron 223 confpctos sociales: 170 activos (76,2%) y 53 en estado latente (23,8%). A pesar de que hubo una disminución en el número de confpctos, respecto del mes anterior, el dato más revelador y consistente es que los confpctos socioambientales aún son los más numerosos: 145 a junio. De esa cifra —se detalla en el reporte— 105 casos están relacionados con minería, 18 con hidrocarburos, 8 con actividades energéticas y 4 con actividades forestales, entre otros. La Defensoría del Pueblo define el confpcto social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Sobre las causas En su informe Los Confpctos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú, presentado en 2007, la Defensoría del Pueblo identificó al menos cinco causas de los confpctos de ese tipo: Temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas; Situación de vulnerabipdad de las comunidades que habitan en las zonas donde se desarrollan esas actividades; Falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado para prevenir la contaminación y la degradación de su espacio vital; Actividades extractivas débilmente reguladas y controladas que pueden ser fuentes de contaminación que, muchas veces, se traducen en daños colaterales a terceros, imponiendo cargas o sobrecostos a actividades como la agricultura, cuya existencia y desarrollo pueden pepgrar por la disminución de la capdad y/o cantidad de agua disponible; e Impactos negativos de las actividades extractivas. Esas causas siguen tan vigentes hoy como en 2007. Sin embargo, las autoridades parecen ignorar tal situación y, por mencionar sólo algunos factores, el temor justificado de la población y la desconfianza en el Estado se siguen agudizando. Un ejemplo reciente: la implementación de la consulta previa En Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigor el 2 de febrero de 1995. Desde entonces nuestro país está obpgado a cumppr con sus disposiciones, mismas que garantizan, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta sobre temas que les afecten. El Convenio dispone también que estos pueblos pueden participar de manera previa, pbre e informada en los procesos de desarrollo y formulación de políticas que les afecten. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional peruano, el Convenio tiene rango constitucional. Sin embargo, su implementación era inexistente al punto de ser un derecho negado sistemáticamente en el país. Ante ello, el 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, promulgada y pubpcada el 6 de septiembre de 2011 y vigente desde diciembre de ese año. El Reglamento a la norma se pubpcó el 3 de abril de 2012 y entró en vigor un día después. No obstante, dichos instrumentos legales, que podrían ser vistos como actos de buena fe para implementar un derecho que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico, han sido duramente criticados por tener falencias técnicas y por reducir los estándares de protección alcanzados tras muchos años de lucha de los pueblos indígenas que se vieron cristapzados en el Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar dos hechos en torno a esas falencias: De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Consulta, éste appca sólo en actos posteriores a su aprobación. Esto quiere decir que durante los 16 años que transcurrieron entre la aprobación del Convenio 169 y la Ley de Consulta y su Reglamento, este último era un simple instrumento decorativo. Lo anterior desconoce además la Sentencia 00025-2009-PI/TC del Tribunal Constitucional, la cual señala específicamente que “[l]a exigibipdad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT”. Funcionarios del gobierno han señalado que la Ley de Consulta Previa no es vinculante. El propio Presidente de la Repúbpca dijo que esa norma “debe ser tomada como un instrumento que permite legitimar una inversión y no verse como un obstáculo”. Recordemos que en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la consulta es un principio general de derecho internacional. Es momento de estar alertas. La adecuada implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, pbre e informado es clave para avanzar hacia una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En un país donde los confpctos socioambientales, cuyas causas —algunas de ellas— fueron identificadas líneas arriba, están a la orden del día, es vital generar confianza y certidumbre en la población sobre la salvaguarda de sus derechos. De lo contrario, que no nos sorprenda el surgimiento de nuevos confpctos.
Leer másLas ciudades, nuestro ecosistema
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Somos testigos de la ola más grande de urbanización de la historia. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que para el año 2030, 5,000 millones de personas vivirán en zonas urbanas (descargue el informe 2007 del Estado de la Población Mundial). Esto podría significar una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y luchar por la sostenibilidad ambiental, o podría crear más pobreza y acelerar la destrucción de los recursos naturales. Cuando hablamos de medio ambiente es fácil imaginar un paisaje verde o una playa soleada, el canto de los pájaros y algún animal silvestre corriendo libre. Pocas veces visualizamos un paisaje integrado por asfalto, tráfico, bocinas de automóviles y a nosotros mismos en el día a día. Olvidamos que el entorno urbano también constituye un ecosistema. La ecología urbana: el orden natural de las ciudades La ecología urbana es una disciplina científica relativamente nueva que busca comprender cómo los procesos ecológicos funcionan dentro de las áreas urbanas. A diferencia de otras ramas de la ecología, requiere la colaboración de las ciencias sociales y la economía para comprender a la especie que domina el entorno: el ser humano. En las ciudades, como sucede en otros ecosistemas, cada elemento contribuye a definir el sistema. Las características de los hábitats urbanos son determinadas por factores como el tráfico, la contaminación del aire, la densidad de población, los patrones de movilización, el mercado de bienes raíces, la infraestructura, el transporte y elementos naturales como la disponibilidad de agua, la topografía y la ubicación geográfica. Todo lo que rodea nuestra vida cotidiana —calles, aceras, parques, edificios, etc. — ha sido creado por el ser humano. En el documental Urbanized, (disponible en algunos países por Netflix) se analizan los retos del diseño de las ciudades, la interacción entre cada uno de los elementos y la forma en que este proceso influye en el ser humano. Vea un avance de Urbanized (en inglés). Fuente: YouTube Más allá del caos: construyendo ciudades sostenibles Cada vez surgen más iniciativas para promover ciudades sostenibles. En Estados Unidos —donde aproximadamente 250 millones de personas viven en espacios urbanizados—, los gobiernos locales han creado un proyecto llamado Herramientas de Sostenibilidad para Evaluar a las Comunidades (STAR, por sus siglas en inglés). A través del mismo, cada municipio puede evaluar la sostenibilidad de sus ciudades en áreas que van desde la infraestructura hasta la equidad y el empoderamiento. La ciudad se une al proyecto de forma voluntaria y utiliza una metodología de medición de sostenibilidad desarrollada por un grupo multidisciplinario. Para STAR, una ciudad sostenible debe: 1) Pensar y actuar como un sistema; 2) Buscar mayor resiliencia, entendida como la capacidad de las ciudades de adaptarse, recuperarse y evolucionar ante cambios en su entorno; 3) Promover la innovación y creatividad; 4) Medir el progreso a partir de la salud y bienestar de las personas, el ambiente y la economía; 5) Usar racional y sosteniblemente sus recursos; 6) Buscar la colaboración entre ciudades e inpiduos; 7) Promover la equidad y aceptar la persidad; 8) Inspirar liderazgo; y 9) Mejorar continuamente. Las urbes en crecimiento no se quedan atrás. En Costa Rica, por ejemplo, están en marcha proyectos como Enamórate de tu ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San José, la capital. Se han implementado estrategias para mejorar la seguridad, promover medios de transporte limpio como las bicicletas y actividades que unen a las comunidades y nos hacen disfrutar del entorno urbano. Las luces de las ciudades brillan cada vez más en todo el mundo. Es hora de pensar cómo queremos que nuestras ciudades sean. Nuestro ecosistema urbano puede ser una oportunidad importante para la movilización social (proceso social organizado y basado en el diálogo para mejorar las condiciones de vida), la educación y el empoderamiento de la población. Podría además ayudarnos a reducir nuestros impactos en las áreas naturales y en la biopersidad. Debemos aprovechar positivamente este reto y atrevernos a ver a las ciudades con otros ojos.
Leer más
Desastres naturales y desaparecidos
“¿Cómo se le habla al desaparecido?, con la emoción apretando por dentro” (Rubén Blades, cantautor panameño). El pasado 25 de junio se cumplieron 34 años de la desaparición forzada de mi tío Beto, hermano menor de mi mamá. Tenía 15 años cuando fue capturado por miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua, al mando del dictador Anastasio Somoza Debayle. Luego de ese día, jamás se supo de él. A mis hermanas y a mí nos tocó conocerlo a través de las historias familiares. Como la mía, muchas familias a lo largo de la historia reciente han enfrentado el dolor y la incertidumbre de tener un familiar o un ser querido desaparecido. Amnistía Internacional y otros organismos estiman que 90,000 personas desaparecieron en América Latina durante las dictaduras existentes a partir de la década de los sesenta. Otra causa, cada vez más común, para las desapariciones son los desastres naturales como huracanes y tsunamis. En Centroamérica, el Huracán Mitch dejó más de 9,000 muertos e igual cifra de desaparecidos. Producto del tsunami ocurrido en diciembre de 2004 en el Océano Índico, se tenían registrados, a enero del 2005, 4,636 desaparecidos provenientes de 62 diferentes países. Estas cifras podrían aumentar tomando en cuenta que, como efecto del cambio climático y del calentamiento global, los desastres son cada vez más devastadores, tal como lo indicó el Observatorio de la NASA (2013). Familias separadas En el documento “Privacy and Missing Persons after Natural Disasters” se establece que “identificar a personas luego de un desastre natural es un gran reto dado que algunos de estos desastres pueden destruir diferentes medios de comunicación desde la infraestructura vial hasta centros de información de gobierno”, haciendo esta labor mucho más difícil. Tras un desastre natural, las personas pueden ser declaradas como desaparecidas por diversas razones. Pueden estar heridas gravemente y por ende no poder comunicarse con sus familias o, por efectos del desastre, haber sido separadas de los suyos como se observa en la película Lo imposible (2012), basada en la historia real de María Belón y su familia: sobrevivientes del tsunami de 2004 en Tailandia. Un dato interesante es que los procesos de evacuación, antes y durante un desastre natural, también pueden separar familias, generando así incertidumbre sobre la condición real de cada uno de sus miembros. El golpe de la ausencia ¿Cómo se mide la ausencia de quien desaparece? La pregunta es difícil de contestar. La exposición fotográfica ¿Cómo retratar la ausencia de los desaparecidos? nos da una idea al respecto. Sin embargo, surgen otras interrogantes: ¿cuánto pierde un país por cierta cantidad de personas desaparecidas? ¿de qué forma impacta el hecho en la vida económica, el tejido y la dinámica social de sus localidades? Gracias al avance de las ciencias económicas se ha podido determinar el valor de la salud de las persona a través de medidas económicas sobre el costo de las enfermedades y la salud (QUALYS y DALYS). Pero de qué manera se puede medir y determinar el valor de los desaparecidos, sobre todo cuando éstos formaban parte de la población económicamente activa (PEA) y eran el soporte económico de sus familias. La pregunta queda abierta. Posibles acciones de contención y prevención Decir que es posible evitar la desaparición o muerte de personas luego de un desastre natural es mentir, dado que en dicha situación intervienen diversos factores como la disponibilidad y voluntad de las personas para ser evacuadas antes y durante el hecho. No obstante, sí pueden emprenderse tareas preventivas para disminuir los impactos: Implementar sistemas eficientes y eficaces de atención y prevención de desastres naturales, sobre todo sistemas con un enfoque de derechos humanos y basados en procesos de capacitación a la población. Contar, desde los gobiernos, con medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Apostar, desde el gobierno, a la planificación del territorio y de los asentamientos humanos para que ello no sea un factor que agrave los daños ante un desastre. Que los países y las organizaciones nacionales e internacionales tengan sistemas eficientes de información para localizar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias. Estos sistemas deben ser congruentes con las leyes sobre protección de la información, privacidad y los derechos humanos de las personas afectadas. Es obligación de los gobiernos nacionales y locales hacer lo necesario para disminuir el impacto de los desastres naturales en la población y, en especial, en los grupos más vulnerables. Las autoridades deben tomar en cuenta no sólo los daños materiales, sino sobre todo la pérdida de vidas humanas.
Leer más¿Por qué proteger las fuentes de agua dulce?
Por Héctor Herrera, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia y asesor legal de AIDA, @RJAColombia Cerca del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Sin embargo, en comparación con el volumen del planeta, la proporción de agua es menor y la de agua dulce es mucho más pequeña. El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó el volumen de agua del mundo y lo representó en tres esferas. La más grande representa la cantidad total de agua, concentrada principalmente en los océanos. La segunda esfera corresponde al agua dulce que se encuentra bajo tierra en acuíferos. La tercera equivale al agua dulce que se halla en la superficie y que incluye lagos y ríos. De allí proviene la mayoría del agua que usa la humanidad en su vida cotidiana. La distribución queda ilustrada en el siguiente gráfico (conozca en detalle las cifras sobre la cantidad de agua en el planeta): Con base en lo anterior podemos señalar que el agua dulce es un elemento escaso y necesario para todas las formas de vida, incluido el hombre. De hecho, según el Banco Mundial: El cuerpo de una persona adulta está compuesto por agua en un 50% o 65%, el de un niño contiene aproximadamente 75%, el mismo porcentaje de agua que posee el cerebro humano. El cuerpo humano puede vivir varias semanas sin apmento, pero puede sobrevivir sólo unos pocos días sin agua. Alrededor de 220 millones de personas que viven en ciudades de países en desarrollo carecen de una fuente de agua potable próxima a sus hogares. El 90% de las aguas de desecho de las ciudades de los países en desarrollo se descarga sin tratar en ríos, lagos y cursos de aguas costeras. La agricultura consume entre el 60% y el 80% de los recursos de agua dulce en la mayoría de los países, y hasta el 90% en el resto. Consulte el anápsis completo que hace el Banco Mundial sobre el acceso al agua potable en su sitio web. De los datos recabados concluimos que proteger las fuentes superficiales y subterráneas de agua dulce es imprescindible para garantizar la provisión de agua potable. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entiende que el acceso al agua dulce y pmpia constituye una piedra angular de la salud humana y de la protección de la biopersidad. Es por ello que el tema constituye una de sus cinco líneas estratégicas de trabajo. En Colombia y Ecuador, la mayoría del agua dulce que la población utipza proviene de páramos: humedales de gran altitud que además ayudan a mitigar los efectos del cambio cpmático y son refugio de especies en pepgro. Como ya exppqué en una entrada anterior de este blog, estos ecosistemas están en pepgro por actividades humanas como la minería. Así, la preservación de las fuentes de agua dulce es vital. La desaparición de un ecosistema acuífero constituye una afrenta a la biopersidad y a nuestra posibipdad de sobrevivencia. Cuidar los ríos, lagos, páramos, bosques alto andinos, humedales, quebradas, riachuelos, nevados, manglares, mares y océanos es —en suma— resguardar la vida. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2050 habrá 9,600 millones de personas. ¿Habrá suficiente agua dulce y pmpia para los humanos en ese año?, ¿habrá suficiente agua dulce para todas las formas de vida? Finalmente, les recomiendo visitar la exposición virtual Agua: un patrimonio que circula de mano en mano. Para recibir noticias relacionadas con la situación de las fuentes de agua dulce en Colombia, pueden seguir en Twitter a @RJAColombia.
Leer másA propósito de la consulta previa y las grandes represas
Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Jake Sully es un guerrero reclutado para una misión en un sitio denominado Pandora. Un consorcio corporativo está extrayendo un mineral que resolverá la crisis energética de la Tierra y su objetivo es infiltrarse entre los Na'vi, tribu que obstaculiza la actividad minera. La historia da un giro pues Jake aprende a respetar el modo de vida de los Na'vi y llega a comprenderlos. Lo descrito corresponde a la trama de Avatar, película que vi el fin de semana y a partir de la cual reflexioné sobre el problema de la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos hidroeléctricos. Las empresas y autoridades deben saber que lo que se busca con la consulta es la inclusión de los grupos vulnerables en la toma de decisiones gubernamentales. Además, las comunidades indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y, según el caso, a rechazar la construcción de hidroeléctricas en sus territorios o el uso que esos proyectos hagan de los recursos naturales con los que conviven desde sus ancestros. El Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los Estados están obligados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Y en su Artículo 7 establece que estos pueblos “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera (…)”. De lo anterior se desprende que los Estados deben diseñar, organizar y llevar a cabo la consulta. El problema es que aún no logran internalizar procesos transparentes para ello. Tres ejemplos de la falta de consulta en la región 1. Belo Monte La construcción de grandes represas aqueja a muchos pueblos indígenas en América Latina. En Brasil, por ejemplo, se construye la tercera hidroeléctrica más grande del mundo: Belo Monte. Las autoridades de ese país argumentan que proyectos de este tipo son baratos y de bajo impacto, pero no consideran los otros usos del río en los análisis de costo-beneficio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (al otorgar medidas cautelares) y el Comité de Expertos del Convenio 169 de la OIT (en la Observación CEACR 2011/82) establecieron que el Estado brasileño debió explicar el proyecto —de buena fe y de manera culturalmente apropiada— a las comunidades afectadas por la represa para llegar a un acuerdo con ellas. Los daños de la construcción de hidroeléctricas al ambiente son innumerables. Y en el aspecto humano, los pueblos indígenas pierden el acceso al agua en sus tierras ancestrales, a sus tradiciones, sitios sagrados y a su forma de vida (si por ejemplo se dedican a la pesca como actividad económica primaria). 2. Urra I En Colombia, la sentencia T652/98 bde la Corte Constitucional estableció lo siguiente respecto de la hidroeléctrica Urrá I: “El procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de la hidroeléctrica Urrá I fue irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele”. En este caso, la construcción de la hidroeléctrica ya se había consumado con perjuicios irreversibles. La justicia ordenó a la empresa Urrá indemnizar durante 20 años a cada indígena afectado de la comunidad Embera, “en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos”. Aunque dicha disposición se haya cumplido, el daño ya estaba hecho. 3. Las Cruces La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea construir la represa Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital en Nayarit, México. El proyecto tendrá una capacidad de 480 MW, divididos en dos turbinas y una cortina de 176 metros de alto y 445 metros de largo. Su construcción no sólo afectaría a Marismas Nacionales, sino también a los derechos de las comunidades Náyeri (Cora). Al momento, no sólo no se han realizado ejercicios de consulta previa, sino que se han celebrado asambleas ejidales ilegales para recabar el permiso necesario de los ejidatarios y comuneros para que la CFE continúe con sus estudios de exploración y factibilidad. La consulta previa va más allá de una simple reunión informativa con las comunidades afectadas o de la notificación a éstas. Los indígenas deben recibir información del proyecto de forma entendible, en su idioma nativo, conforme a sus costumbres e incluso participar en la preparación de la manifestación de impacto ambiental. Esto no ha sucedido en el caso de Las Cruces. Metodologías para evaluar impactos y consultar a las comunidades International Rivers publicó una Guía Ciudadana derivada del Informe de la Comisión Mundial sobre Represas para evaluar impactos de las grandes hidroeléctricas. Aunque no es una panacea, el documento contiene una valoración de impactos o riesgos y de derechos. Esta metodología se enfoca en evaluar la afectación al derecho de las comunidades con la construcción de la represa y busca la reducción de tal impacto. De otro lado tenemos el Protocolo para la Evaluación de la Sustentabilidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas, severamente criticado porque excluye la participación de representantes de comunidades afectadas y no hace énfasis en el consentimiento previo, libre e informado. El Protocolo tampoco utiliza lenguaje débil como “mejores prácticas”, lo cual permite al evaluador anotar una calificación en favor del proyecto y no de las comunidades. Además, la metodología no revisa detalladamente el desplazamiento, la compensación a las poblaciones afectadas, ni toma en cuenta las implicaciones en cuanto a cambio climático. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen sus recursos naturales. Sin consulta previa, no sólo se vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sino también el de los ciudadanos en general. Si los proyectos hidroeléctricos no son rentables, ¿quiénes pagarán los sacos rotos con sus impuestos? Al igual que Jake se abrió en Avatara entender una percepción diferente, la de la tribu Na´vi; el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre el cambio de vida que las grandes represas suponen también debe ser respetado y comprendido
Leer más
Un balance de la Asamblea General de la OEA y su relación con el medio ambiente
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La primera semana de junio de cada año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) —formada por Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los 34 Estados que integran el organismo— se reúne para discutir y acordar temas prioritarios para el hemisferio. Este 2013, el tema central de la Asamblea fue “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”. La ciudad de Antigua, Guatemala, acogió el evento del 4 al 6 de junio. Además del tema central, se abordaron asuntos administrativos relevantes como la elección de Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aprobación de dos Convenciones contra la discriminación y por la tolerancia. Este año, como en 2012, tuve el honor de asistir a la Asamblea como parte de los observadores de sociedad civil. Mis objetivos ahora eran: 1) dar seguimiento al proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que finalizó en la Asamblea Extraordinaria de marzo pasado; y 2) contribuir a la inclusión del enfoque ambiental en el debate sobre la política de las drogas, aportando la experiencia adquirida en AIDA con el seguimiento a los programas de erradicación de coca y amapola en Colombia (1999-2007). A continuación comparto mis conclusiones acerca del evento desde cuatro ángulos: Lo que salió bien La Declaración de la Asamblea sobre la necesidad de evaluar la hasta ahora fallida política contra las drogas. Los Estados reconocieron sus impactos negativos en el ambiente y los derechos humanos, así como la importancia de tenerlos en cuenta en futuras iniciativas de solución. Se aprobaron y abrieron a firma la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia". Esperamos que ambas sean ratificadas y cumplidas por todos los Estados para erradicar así acciones que atentan contra la dignidad y la vida de cualquier persona. La culminación del proceso de “fortalecimiento” del SIDH, iniciado en 2011. Al respecto, me limitaré a recordar que, lejos de fortalecer, las propuestas de algunos Estados amenazaron con debilitar el Sistema (ver blog anterior). En marzo, se acordaron importantes reformas a la CIDH que se aplicarán desde agosto. Aunque sin estar vigentes esos cambios, algunos Estados buscaban otros más. Dado que una situación de eterna reforma está destinada al fracaso, fue positivo que por ahora los Estados no acordaran nuevas revisiones a la CIDH o a la Corte. También fue positivo el diálogo franco y abierto (aunque a veces duro) entre Estados, la CIDH, la Corte IDH, la sociedad civil y otros usuarios del Sistema. Muchos temas quedaron pendientes, pero lo importante es fortalecer un diálogo en el que usuarios e interesados en el SIDH participen efectivamente y en el que la verdadera protección de los derechos humanos sea la única guía. En cuanto a la elección de Comisionados a la CIDH, los seis candidatos presentaron sus propuestas el pasado 1º de mayo en un foro realizado en el Consejo Permanente. A pesar de la inconveniencia del día, el hemisferio (excepto el Norte) celebraba el Día de Trabajo, escuchamos a los candidatos (todos hombres esta vez) y conocimos sus perspectivas respecto de la CIDH. Esta práctica debería ser sistemática en todas las elecciones de la OEA. Lo que no me gustó La falta de claridad e interrupciones en espacios destinados a la sociedad civil. Reconozco que se han logrado avances hacia una mayor y más significativa participación de ese sector en la OEA, aunque los mecanismos aún distan de ser perfectos. Dos ejemplos de la Asamblea en Antigua, que espero evitemos en adelante, ilustran lo señalado: 1. Durante el diálogo de sociedad civil con el Sr. Insulza, Secretario General de la OEA, el representante de un Estado tomó la palabra. Sin importar el contenido de la intervención o qué gobierno lo haga, esto va en contra de la definición del espacio, abierto sólo al Secretario de la OEA y a los delegados de la sociedad civil. Es sin duda un punto a mejorar de inmediato. 2. En el diálogo entre sociedad civil y las y los Cancilleres, la situación se tornó compleja. Se acostumbra que por el poco tiempo disponible para las intervenciones (20 minutos en total esta vez), las organizaciones decidan antes los temas y oradores. En esta ocasión, un grupo de organizaciones insistía en tener la palabra aunque su tema no fue escogido. Pese a ello, se le dio la palabra a una persona adicional sin una coordinación y acuerdo previos. Aunque esto buscó dar voz a todas las perspectivas de un grupo perso, como lo es la sociedad civil, abrió la posibilidad de deslegitimar el esfuerzo de cientos de organizaciones para organizarnos, valga la redundancia. Además, el hecho conlleva el riesgo de que organizaciones o personas cuyos temas no hayan sido seleccionados por el resto, pero que sean cercanas a las cancillerías, participen más que otras. Lo que quedó pendiente… Lograr mayor participación de otros sectores de la sociedad civil como pueblos indígenas, campesinos y afro-descendientes; aunque, a diferencia del pasado, ahora hubo más presencia de éste último grupo, lo cual es positivo. Dar continuidad a la urgencia de que los Estados renueven y prueben su voluntad de cumplir con las decisiones del SIDH. Este tema, considero, es el gran elefante en la sala. Aunque es parte de las recomendaciones del Grupo de Trabajo que los propios Estados crearon para el “fortalecimiento”, ninguno de ellos ha vuelto a mencionar el asunto, el cual tampoco está en la Resolución que da por cerrado el proceso pese a ser un elemento fundamental para el verdadero fortalecimiento del Sistema. Esta Asamblea desafortunadamente evidenció de nuevo la falta de transparencia para la elección de Comisionados. Pese a lo rescatable del foro, mencionado arriba, los procesos participativos y transparentes de selección en cada país estuvieron ausentes. Durante la Asamblea, otra vez se aplicó el mecanismo tradicional en el que cada Estado nomina y hace campaña por su candidato. Ello se presta a la negociación diplomática de votos que al final son secretos, lo que minimiza la rendición de cuentas a la que todos tenemos derecho respecto de nuestros gobernantes. Lo más bonito Sin duda, la sede: Antigua. Las personas son increíblemente amables. Es una ciudad lindísima que con mucha razón fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está llena de rincones hermosos, arquitectura colonial, casas con balcones y jardines. Imponentes montañas la rodean y, entre ellas, mi favorita: el Volcán de Agua, a sólo 3 kilómetros y medio de la urbe. Pude disfrutar de una perfecta e inspiradora vista las mañanas que salí a correr bien temprano para despejar la mente y seguir pendiente de las importantes, aunque para mi gusto a veces lentas, discusiones. Compartir de cerca con personas respetadas como María José, mi colega en AIDA, y colegas de organizaciones de toda la región con quienes es un placer reencontrarse. La anterior es mi visión de la más reciente Asamblea General de la OEA. Me encantaría recibir sus comentarios, oír acuerdos y desacuerdos al respecto.
Leer más