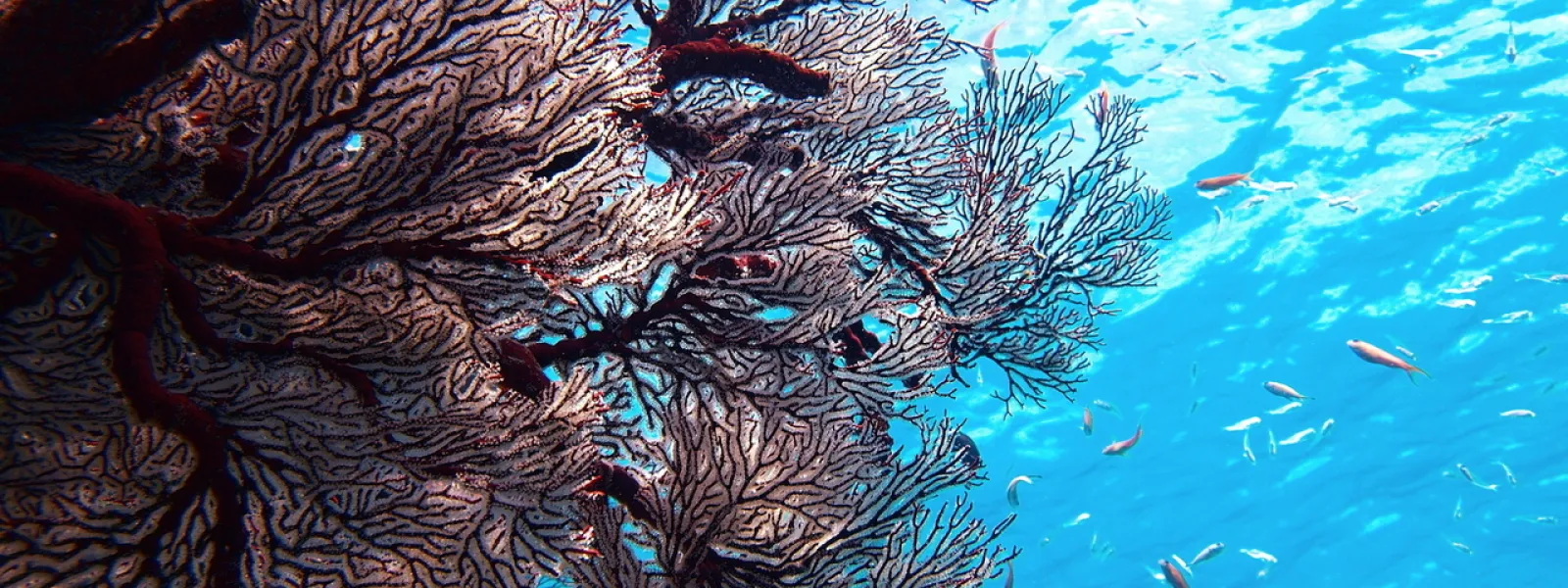
Prensa

HOY, más que nunca, necesitamos seguir trabajando por la justicia y la protección del planeta
Quienes trabajamos para proteger nuestro planeta, para mejorar el ambiente en el que vivimos, para preservar nuestras fuentes de agua, y para concretar acciones que contrarresten efectivamente el cambio climático, estamos convencidos que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, nuestro trabajo es más necesario que nunca. Es igual de esencial el involucramiento de cada uno de ustedes para lograr la justicia ambiental. Hoy, especialmente, reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con el ambiente y con los derechos humanos. Cada una de las personas que trabajamos en AIDA estamos comprometidas con hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Estamos conscientes que la tarea es dura. Tenemos la responsabilidad histórica de mostrar que podemos encontrar soluciones pacíficas que aseguren un futuro promisorio para las generaciones presentes y futuras. Trabajar juntos es HOY un imperativo. Es necesario que todos reaccionemos al unísono, nos involucremos y colaboremos para construir la esperanza y el camino hacia un futuro pacífico, próspero, respetuoso y tolerante; un futuro en el que las y los guardianes de la naturaleza sigan cumpliendo esa tarea, conservando su cultura y sus modos de vida. ¡Agradecemos el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes, algo que nos llena de energía para juntos seguir adelante!
Leer más
Sociedad civil pide en sede del Banco Mundial el retiro de la inversión a un proyecto minero en Colombia
Organizaciones de la sociedad civil harán su solicitud ante funcionarios del organismo financiero, y discutirán la situación del páramo de Santurbán y sus defensores con representantes del Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Argumentarán que la Corporación Financiera Internacional (CFI) invirtió en una mina de oro sin tener en cuenta los impactos ambientales de la misma y desconociendo así sus propios estándares. La mina pone en peligro un ecosistema esencial para el agua de millones de personas. Washington D.C., Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil estarán en la sede del Grupo del Banco Mundial para pedir que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo para el sector privado de ese grupo, retire su inversión del proyecto minero Angostura, propuesto en el páramo de Santurbán, ecosistema de alta montaña ubicado a gran altura que abastece a más de dos millones de personas en Colombia. Una investigación independiente de la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), el Ombudsman del Banco Mundial, concluyó que al momento de invertir, la IFC no tomó en cuenta los potenciales impactos ambientales del proyecto, incumpliendo sus políticas internas. A fin de realizar su solicitud, las organizaciones se reunirán con funcionarios de la IFC. También dialogarán con representantes del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el estado del páramo y los riesgos para sus defensores. Se trata de la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, apoyada por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) y MiningWatch Canadá. La investigación realizada por la CAO derivó de una queja presentada por el Comité y apoyada por las ONG internacionales. La visita tiene lugar luego de que la empresa Eco Oro anunció que demandará al Estado colombiano ante un tribunal internacional de arbitramento, por la sentencia de la Corte Constitucional que reafirmó la prohibición de minería en páramos. La petición a la IFC para que retire su inversión está respaldada por una petición lanzada vía internet y con miles firmas de personas de todo el continente americano, que serán entregadas durante la reunión. Contactos de prensa Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
Leer más
Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo. También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH. Contactos de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232
Leer más
Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático
Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima. Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación. “En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”. Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas. “Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”. Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos. “Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers. Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas. Para más información consulte: Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés). Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés). Video corto de Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, con una breve explicación de la investigación y su importancia. 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto). Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, [email protected], +521 5523016639 Moira Birss, Responsable de Comunicaciones, Amazon Watch, [email protected], 510 394 2041 Sarah Bardeen, Directora de Comunicaciones, International Rivers, [email protected], 510 219 5704
Leer más
El Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos
El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo. Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Leer más
Mecanismo del Banco Mundial alerta sobre riesgos de proyecto minero en Santurbán
La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman concluyó que la Corporación Financiera Internacional no previó impactos ambientales de la mina Angostura y aún así invirtió, desconociendo sus políticas internas. Washington/Ottawa/Bogotá/Ámsterdam. La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), advirtió que esa institución incumplió estándares del Grupo del Banco Mundial, del que es parte, al invertir en el proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. Entre las pautas incumplidas está la evaluación de los impactos potenciales de la mina en la biodiversidad del lugar. Así lo establece la CAO en su informe final resultado del procedimiento de queja iniciado contra la inversión. Por ello la CFI debería retirar su inversión. La queja fue presentada por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, con el apoyo del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y MiningWatch Canadá. La CFI es el brazo financiero para el sector privado del Grupo del Banco Mundial. “La biodiversidad existente en Santurbán es crítica para la provisión de agua. Por tanto, cualquier amenaza sobre la misma afecta el suministro del líquido en el área metropolitana de Bucaramanga”, sostuvo Alix Mancilla, del Comité de Santurbán. Según el informe, la CFI falló también en su obligación de asegurar la evaluación de los impactos de la totalidad del proyecto minero, pues se concentró solo en aquellos de la etapa de exploración. Lo hizo pese a que, para justificar su inversión, manifestó que todo el proyecto era viable, incluyendo la explotación de la mina. En el informe, la CAO señaló que la posibilidad de que la etapa de exploración cumpliera con los estándares era “incierta y potencialmente compleja”. El mecanismo independiente dio cuenta además que "uno de los propósitos declarados de la inversión de la CFI era desarrollar los informes necesarios para determinar si el proyecto podría cumplir con los estándares” de la propia institución. Ello incluía la realización de un estudio de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la evaluación de la biodiversidad y el hábitat crítico del lugar del proyecto, aspectos que Eco Oro Minerals, empresa canadiense a cargo de la mina, no hizo. A pesar de ello, "la CFI no ha procurado remediación, pero ha realizado posteriores inversiones en la compañía", menciona la CAO. "Si el propósito de la inversión era evaluar la viabilidad del proyecto, no hay razón que justifique la falta de estudios necesarios para dicha valoración. No es posible dar luz verde a un proyecto en una región tan crítica para los habitantes de Santurbán sin valorar sus consecuencias reales", declaró Carla García Zendejas, de CIEL. En su respuesta al informe, la CFI no reconoce culpa ni se compromete a hacerle frente a los hallazgos de la CAO. Al contrario, reitera su justificación para invertir en el proyecto, indicando que la mina traerá empleo y ganancias. “Es muy grave que pese a las fallas en la evaluación de los riesgos, la CFI haya seguido invirtiendo en el proyecto minero Angostura”, agregó Kris Genovese, de SOMO. "Una vez más, es decepcionante, pero no sorprendente, la falta de respuesta de la CFI ante el fallo de la CAO". Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, dijo que “el proyecto es ilegal, por eso la licencia fue negada en 2011 y la Corte Constitucional ratificó la prohibición de minería en páramos. Nos preocupa también que la CFI invirtió en una empresa cuyo proyecto desde el comienzo era inviable y que demandó internacionalmente al Estado colombiano, que es parte del Banco Mundial.” De acuerdo con el informe de la CAO, la CFI tiene una política explícita para invertir en empresas mineras junior con poca capacidad socioambiental y en países donde existe poca regulación en estos términos. “Es hora que la CFI retire su inversión de Eco Oro y deje de estimular las inversiones en empresas mineras junior, tal como ha venido haciendo en Colombia y otros países, sabiendo los serios daños socioambientales que esto implica y el contexto de impunidad en que operan las empresas”, sostuvo Jen Moore, de MiningWatch. “Las comunidades afectadas por la mina seguiremos desafiando el proyecto y usaremos todos los medios legales a nuestra disposición para frenarlo”, afirmó Elizabeth Martinez, del Comité de Santurbán. La Corte Constitucional de Colombia estudia una acción de tutela interpuesta por el Comité de Santurbán y elaborada por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez sobre la falta de participación ciudadana en la delimitación del páramo de Santurbán. La acción será resuelta próximamente. Ante el incumplimiento de sus propios estándares y los resultados del informe de la CAO, la CFI debería retirar la inversión en la empresa Eco Oro, y así actuar en consecuencia con sus políticas internas. Informe de la CAO: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOComplianceInvestigationReportonIFCinvestmentinEcoOroMinerals-Spanish.pdf Comunicado de la CAO (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOCommuniqueEcoOroSummaryofFindingsAugust252016.pdf Respuesta de la CFI (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/EcoOro-IFCManagementResponsetoCAOInvestigationReport-5August2016.pdf Contactos de prensa Miguel Ramos, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3118806350 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
Leer más
Colombia debe acatar recomendaciones de Ramsar para la Ciénaga Grande
Autoridades nacionales y regionales deben contribuir a ese cumplimiento. El colapso del sitio puede desplazar a miles de personas que dependen del mismo para su sustento. Bogotá, Colombia. Tras la visita de expertos de la Convención Ramsar para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creemos necesario que el informe con las conclusiones y recomendaciones de la misión técnica de asesoramiento sea de conocimiento público y que sea acatado por el Estado colombiano en su conjunto. Tanto autoridades nacionales como regionales deben contribuir a lograr ese cumplimiento. Reconocemos la voluntad política del gobierno nacional para dar con la solución a la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciénaga Grande. La visita, realizada del 22 al 26 de agosto con el consentimiento gubernamental, ocurrió tras la petición realizada en 2014 al Secretariado de la Convención por a Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida. Ramsar es un tratado intergubernamental para la prptección de humedales. Según los medios, se prevé que los expertos entreguen sus conclusiones al gobierno a más tardar en un mes. ”Esperamos que la sociedad colombiana se apropie de las recomendaciones que emitirá la Misión Ramsar y que el Estado en su conjunto concurra para cumplirlas”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “El colapso de la Ciénaga puede provocar el desplazamiento de miles de personas que allí habitan y cuyo sustento depende del sitio”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad del Norte. “El Estado colombiano debe preservar la Ciénaga porque es crucial para enfrentar los efectos del cambio climático”, agregó. En el ecosistema han muerto cientos de miles de peces producto de la degradación ambiental causada, entre otros, por incendios forestales, deforestación y construcción ilegal de diques. Consideramos que también han contribuido al problema la falta de coordinación entre las entidades a cargo del tema, la escasez de recursos económicos para tareas de protección, la falta de educación ambiental y de persecución de los crímenes ambientales que allí se cometen. Además de las recomendaciones que surjan de la misión de Ramsar, creemos importante contar en el país con una entidad fuerte e independiente de presiones políticas para la evaluación adecuada de los proyectos de desarrollo que se implementan en la Ciénaga, incluyendo las carreteras, y la entrega de los permisos ambientales correspondientes. La Convención puede sugerir al Estado colombiano incluir a la Ciénaga Grande en la lista Montreaux, lo cual permitiría la obtención de ayuda económica solicitada por organizaciones no gubernamentales o por el Estado; así como asesoría técnica para generar recomendaciones orientadas a la recuperación y conservación del sitio. Esas orientaciones harían que las acciones de la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación del Magdalena y de otras autoridades responsables de la gestión de la Ciénaga sean más efectivas. Contactos de prensa Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, [email protected], +57 300 5514583 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +573005640282
Leer más
Sociedad civil pide a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas
Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional. El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales. Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina. Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas. Más información en redes sociales #ONUenMx El informe fue realizado con la participación de las siguientes organizaciones y grupos de derechos humanos (en orden alfabético): Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana). El proceso fue acompañado por Peace Brigrades International México (PBI) La información fue recolectada con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC https://goo.gl/YLhbSM [1] Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México el 7 de octubre de 2015: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=E [2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en México, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II. Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER
Leer más
Expertos internacionales visitan la Ciénaga Grande tras petición de la sociedad civil
Ante la crítica situación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Convención de Ramsar enviará una misión técnica de asesoramiento, con el beneplácito del gobierno colombiano. Bogotá, Colombia. Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de los humedales, realizarán una visita del 22 al 26 de agosto a Colombia para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este encuentro se confirma tras la petición que, en 2014, hicieran la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida con acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena, a la Secretaría de la Convención. Los expertos sostendrán reuniones con representantes del Gobierno colombiano y de la sociedad civil el 23 de agosto, incluyendo a AIDA, apertura que celebramos. "Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar", dijo Gladys Martínez, abogada del Programa Marino de AIDA. "Creemos que el gobierno y la sociedad civil de Colombia pueden aprender de las experiencias de misiones Ramsar en México y Costa Rica, dónde AIDA ha participado", agregó. En los últimos días se registró la muerte de cientos de miles de peces, debido a la severa crisis ambiental por la que atraviesa el ecosistema, uno de los más importantes del país. La Ciénaga Grande, pese a haber sido declarada como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, ha sufrido incendios forestales, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, pérdida de mangle y diques construidos ilegalmente. Asimismo, enfrenta serios desafíos por proyectos para construir carreteras. La visita de expertos de distintas nacionalidades y altamente calificados para la evaluación de estos ecosistemas es una oportunidad para salvar la Ciénaga, de existir disposición para acatar las recomendaciones que emitan. "Los delegados encontrarán una verdadera crisis ambiental y humanitaria", dijo Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. "Las poblaciones locales cuya actividad económica es la pesca, están padeciendo privaciones en su alimentación, modo de vida, derecho al trabajo y acceso al agua", agregó. Sandra Vilardy, considera que "el actual colapso de la Ciénaga significa el fracaso del modelo de gestión" y habló de la "necesidad de que la misión de asesoramiento recomiende de manera urgente al gobierno colombiano un cambio en el mismo."
Leer más
Organizaciones recurren a la CIDH para que México proteja a comunidades mayas afectadas por siembra de soya transgénica
La vida, integridad y salud de las víctimas está en riesgo por la deforestación y contaminación que la siembra de soya genéticamente modificada causa en sus territorios. La situación se está agravando pues el Estado mexicano no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las comunidades. Washington D.C., Estados Unidos. Comunidades mayas apicultoras, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, México, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas. El modo de vida y la salud de las personas afectadas —entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores— están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo. Por ello, las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán. Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (por ejemplo aguadas, lagunas y suches). Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”. “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua", señaló María José Veramendi, abogada de AIDA. Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades. Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron ante la CIDH una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados. Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de CEMDA, señaló “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados; y en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades, no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Leer más