
Project
Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
Proyectos relacionados
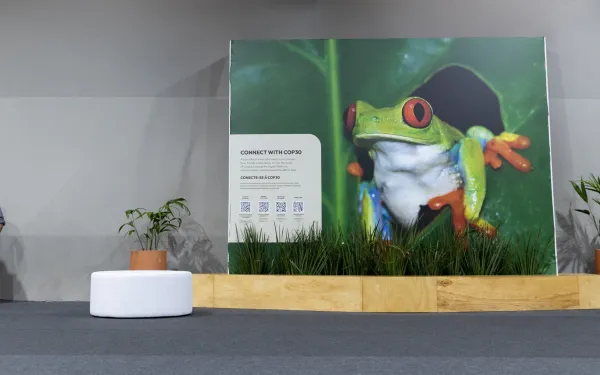
¿Qué esperamos de la COP30? 5 claves para las negociaciones climáticas en Brasil
La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocida como COP30, empieza hoy en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Como siempre, las expectativas son altas: en estas negociaciones se juega buena parte de la respuesta global frente a la crisis climática.Pero esta COP no es como las anteriores. Con las reglas del Acuerdo de París por fin zanjadas, el llamado ahora es a su implementación: es momento de comprobar si el acuerdo funciona en la práctica. Y el timing es simbólico: la COP30 coincide con el décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, mediante el cual los países se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de 2°C, idealmente hasta 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.La sede también evoca. La conferencia tendrá lugar en plena Amazonía brasileña. Esperemos que este detalle no sea solo simbólico y que las negociaciones conecten realmente con el territorio, con los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la selva para poner la protección de la naturaleza, los derechos humanos y la justicia climática en el centro de cada decisión. Tiempos de contrasteLa COP30 transcurrirá en un escenario mundial muy desafiante. La crisis climática se agrava y el multilateralismo, necesario para hacerle frente, está golpeado. Hay guerras que devastan territorios, desvían recursos y atención, mientras algunos de los países más emisores siguen sin responder a su responsabilidad histórica. El más grande de todos le ha dado la espalda al resto del mundo.Sin embargo, hay razones para seguir empujando. Mientras los países continúen sentándose a negociar, hay una cancha donde se está jugando el futuro del planeta que no podemos abandonar.A esto se suman las recientes opiniones consultivas sobre la emergencia climática emitidas por los principales tribunales internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Estas opiniones no inventan nuevas obligaciones, sino que reconocen e interpretan obligaciones de derecho internacional que siempre han existido y que se fundamentan en la dignidad humana y la integridad de la naturaleza.El mensaje no podría ser más claro: los Estados tienen el deber legal de proteger a las personas y a la naturaleza frente a la crisis climática, de regular al sector privado, de colaborar con otros países y de actuar conforme a la ciencia para lograrlo. Estas obligaciones trascienden al gobierno de turno y alcanzan a todos los Estados, sin importar si hacen parte de tal o cual acuerdo internacional. La COP30 es un escenario clave donde poner en práctica estos estándares.Con este panorama, desde AIDA y de cerca con nuestras alianzas, resumimos nuestras expectativas para la COP30 en cinco claves: Clave 1: Una nueva ronda de NDC que nos encause en los 1,5°CLas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) son los planes climáticos que cada país debe presentar bajo el Acuerdo de París.Este año todos los países deben actualizarlas, pero hasta septiembre solo 64 lo habían hecho, cubriendo apenas cerca del 30 % de las emisiones globales, según el informe de síntesis publicado por la CMNUCC, donde se advierte además que estamos muy lejos de la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C. Por eso la COP30 debe consolidar:NDC nuevas y actualizadas en todos los países.Más ambición para mitigación, con metas claras y verificables para reducir emisiones.Señales claras hacia la eliminación de los combustibles fósiles.Planes de transición justa participativos y creíbles, con metas a corto plazo y verificables.Sin estos elementos, no podemos hablar de implementación del Acuerdo de París. Clave 2: Adaptación con estándares y recursosLa crisis climática ya está aquí, golpeando más fuerte a quienes menos contribuyeron a causarla. En Belém se debe avanzar en la implementación de la Meta Global de Adaptación acordada en la COP28 de Dubái. Ello requiere:Definir indicadores claros de adaptación y un sistema de seguimiento robusto.Evaluar y acelerar los Planes Nacionales de Adaptación.Cerrar la brecha de financiamiento para adaptación, conectando compromisos políticos con recursos reales para el sur global. Clave 3: Financiamiento climático suficiente, justo, accesible y sin deudaEn la COP29 se acordó una nueva meta global de financiamiento climático y la Ruta Bakú-Belém que apunta a movilizar recursos necesarios para cumplir las NDC y los planes de adaptación. Esto incluyó triplicar la meta previa hasta 300 mil millones de dólares anuales hacia 2035 y trabajar para movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales hacia ese año.El Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP27, ya existe en papel, pero su implementación y capitalización siguen pendientes.Entonces, ¿qué esperamos en temas de financiamiento?Compromisos claros de los países desarrollados para aportar recursos nuevos, adicionales y que no generen deuda.Transparencia y rendición de cuentas en la provisión de financiamiento.Un Fondo de Pérdidas y Daños operativo, con suficiente capital, reglas claras y acceso directo, simple y sin condicionalidades regresivas para comunidades y gobiernos locales.Sin financiamiento suficiente y justo, la implementación seguirá siendo una promesa vacía. Clave 4: Transición justa con mandatos realesDurante la COP27 se estableció el Programa de Trabajo sobre Transición Justa para responder a una pregunta básica: ¿cómo asegurar que la acción climática transforme las estructuras de desigualdad en vez de profundizarlas? Sin embargo, los esfuerzos han sido fragmentados e insuficientes.En este contexto surgió la propuesta del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, un nuevo mecanismo global y multilateral pensado para ordenar y potenciar las iniciativas de transición justa que hoy están dispersas. La COP30 debe ver el nacimiento de un mecanismo que logre:Coordinar iniciativas y evitar duplicación de esfuerzos.Ser un hub de conocimiento y apoyo técnico accesible.Conectar proyectos con financiamiento no oneroso, priorizando al sur global.Para que esto se cumpla, es clave que el mecanismo venga con mandatos claros, recursos y control social. Clave 5: Participación social en el centroNinguna de estas expectativas se cumplirá sin participación.Para que la COP30 realmente marque una nueva era en la acción climática necesitamos el protagonismo real de pueblos indígenas, comunidades locales, juventudes y movimientos sociales, en el corazón de las negociaciones y acuerdos.La COP de la implementación solo tendrá sentido si implementa justicia climática.
Leer más
Emisiones de metano y personas recicladoras en América Latina: Hacia políticas climáticas que integren gestión de residuos y garanticen derechos
Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), impactan de manera altamente negativa el sistema climático global y el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Al mismo tiempo, el metano tiene impactos indirectos en la calidad del aire al ser precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico con efectos comprobados en la salud humana. La reducción del metano es, por tanto, especialmente beneficiosa para enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos.Las emisiones de metano también son un asunto importante de justicia climática y ambiental, especialmente aquellas derivadas de residuos orgánicos, que se depositan principalmente en vertederos y rellenos sanitarios. En la mayoría de países de la región, son gestionados de manera deficiente. Las personas recicladoras recuperan casi la totalidad de los residuos urbanos, ahorrando hasta un 30 % del espacio en vertederos. No obstante, pese a cumplir un rol ambiental y climático fundamental, enfrentan condiciones graves de marginalidad. En consecuencia, promover políticas que integren la reducción del metano con una perspectiva de justicia ambiental es una tarea fundamental de los Estados. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, este informe presenta algunas reflexiones sobre: i) las emisiones de metano, la crisis climática y los derechos humanos; ii) el rol de las personas recicladoras en la reducción de metano; iii) las prácticas regulatorias en la gestión de residuos; y iv) la reducción de emisiones metano y las obligaciones internacionales en busca de una estrategia integral. Finalmente, expone conclusiones y recomendaciones. Lee y descarga el informe
Leer más
Emisiones de metano y personas recicladoras en América Latina: Hacia políticas climáticas que integren gestión de residuos y garanticen derechos
Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), impactan de manera altamente negativa el sistema climático global y el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Al mismo tiempo, el metano tiene impactos indirectos en la calidad del aire al ser precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico con efectos comprobados en la salud humana. La reducción del metano es, por tanto, especialmente beneficiosa para enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos.Las emisiones de metano también son un asunto importante de justicia climática y ambiental, especialmente aquellas derivadas de residuos orgánicos, que se depositan principalmente en vertederos y rellenos sanitarios. En la mayoría de países de la región, son gestionados de manera deficiente. Las personas recicladoras recuperan casi la totalidad de los residuos urbanos, ahorrando hasta un 30 % del espacio en vertederos. No obstante, pese a cumplir un rol ambiental y climático fundamental, enfrentan condiciones graves de marginalidad. En consecuencia, promover políticas que integren la reducción del metano con una perspectiva de justicia ambiental es una tarea fundamental de los Estados. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, este informe presenta algunas reflexiones sobre: i) las emisiones de metano, la crisis climática y los derechos humanos; ii) el rol de las personas recicladoras en la reducción de metano; iii) las prácticas regulatorias en la gestión de residuos; y iv) la reducción de emisiones metano y las obligaciones internacionales en busca de una estrategia integral. Finalmente, expone conclusiones y recomendaciones. Lee y descarga el informe
Leer más