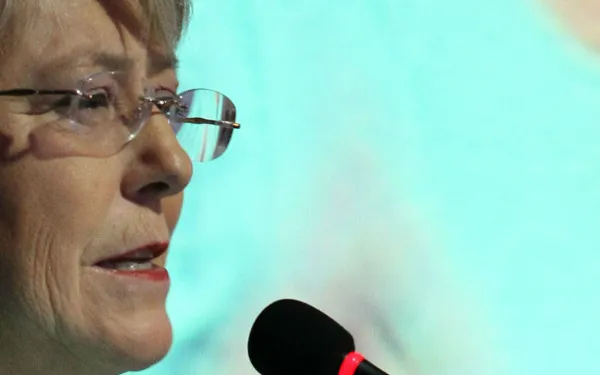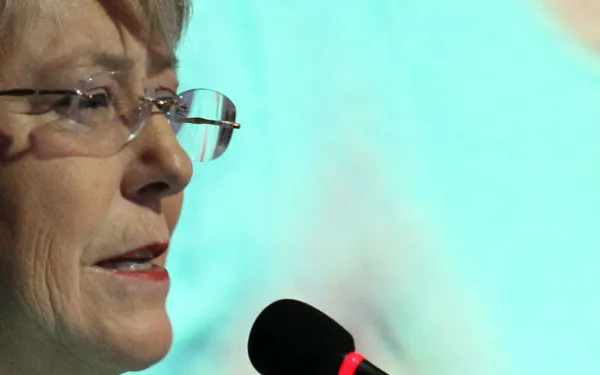¿Por qué trabajamos para lograr justicia climática en América Latina?
“Los problemas del mundo son muchísimos, pero ninguno parece tan transversal y peligroso como el cambio climático”, dice Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Es realmente el gran desafío de nuestra generación”. En AIDA estamos conscientes de la magnitud del problema. Por ello incorporamos y promovemos la justicia climática como concepto clave en todas nuestras líneas de trabajo. Esto nos lleva a evitar la implementación de actividades que agravan el cambio climático y, al mismo tiempo, promover alternativas sostenibles que respeten el ambiente y los derechos de las comunidades en desventaja. “Lo que me mueve a contribuir a la lucha contra el cambio climático es la conciencia de que tenemos un problema enorme sobre nuestras espaldas, y la determinación de que no podemos rendirnos”, dice Florencia. Su motivación es la de todo el equipo de AIDA: abogados/as, científicos/as y profesionales en comunicación, administración y recaudación de fondos. Cuando era niña, Florencia recibió de su papá un regalo muy especial: una insignia que decía “world saver” (salvadora del mundo). Ese día, en una playa de su natal Chile, Florencia enganchó la insignia a su ropa y comenzó a recoger basura, limpiando la playa. El regalo fue el encargo de una misión. Florencia estudió Derecho para trabajar por la protección de bosques, ríos, animales y de todo aquello que conforma la naturaleza. “La suerte me acompañaba cuando me encontré con AIDA, la organización en la que me he formado y a través de la cual he podido hacer mi aporte”. Florencia integra el equipo legal del Programa de Cambio Climático de AIDA, cuyo objetivo es contribuir a que América Latina, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, lidere los cambios requeridos a nivel mundial para evitar mayores catástrofes. En alianza con organizaciones aliadas y de la mano de comunidades, trabajamos para frenar el avance ciego del fracking y de las grandes represas, cuya implementación implica importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 34 veces más potente que el dióxido de carbono. Trabajamos además para crear conciencia y educar a los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta. Buscamos también proteger ecosistemas terrestres y marinos que capturan emisiones de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, como los arrecifes de coral, manglares, humedales y páramos. Hacemos seguimiento a las negociaciones climáticas internacionales e incidimos para que los países de la región cuenten con los recursos económicos necesarios para afrontar el cambio climático y para que el financiamiento climático respete los derechos humanos. “Aunque muchos de los efectos del cambio climático ya están ocurriendo y son inevitables, los esfuerzos que sigamos haciendo por detener el problema y adaptarnos a él serán bien agradecidos por las generaciones futuras, que nada tuvieron que ver con el daño causado”, dice Florencia, quien transmite el mensaje allá donde va, animando a otras personas a sumarse a la lucha. “Me niego a que seamos la última generación en disfrutar de las maravillas naturales de nuestro planeta”.
Leer más