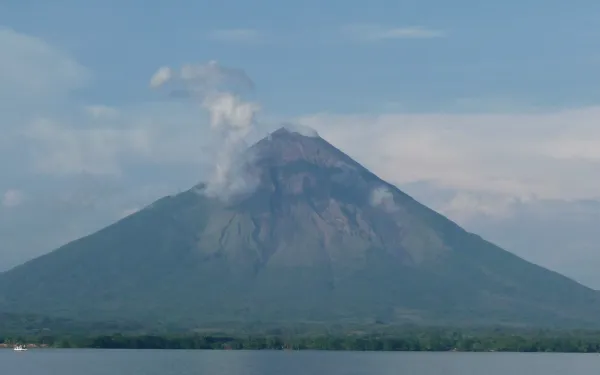Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos.
Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional.
El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas.
Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales. Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina.
Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas.
Más información en redes sociales #ONUenMx
El informe fue realizado con la participación de las siguientes organizaciones y grupos de derechos humanos (en orden alfabético):
Alianza de la Costa Verde
Ambiente y Desarrollo Humano
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Bios Iguana
Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
Cartocrítica
Casa del Migrante Saltillo
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL)
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina
Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB)
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali
DECA Equipo Pueblo
DH Rayoactivo
El Barzón Chihuahua
EcoRed Feminista la Lechuza Buza
Enfoque DH
Estancia del Migrante en Querétaro
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla
Greenpeace México
Grupo de Estudios Ambientales
Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Organic Consumers Association (México)
Oxfam México
Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Semillas de Vida
SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados
Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz
Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).
El proceso fue acompañado por Peace Brigrades International México (PBI)
La información fue recolectada con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC
https://goo.gl/YLhbSM
[1] Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México el 7 de octubre de 2015: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=E
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en México, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II. Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
[3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER
Leer más