
Publicaciones

Justicia para los Humedales Andinos y los Pueblos Indígenas en la Acción Climática
La creciente demanda mundial de minerales para la transición —como el litio, el cobre y el níquel— impulsada por el actual modelo de transición energética, pero también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial, está causando daños ecológicos irreversibles y violando derechos humanos fundamentales en los territorios del sur global. América Latina es la región con mayor biodiversidad del planeta y una de las más diversas culturalmente. Es el hogar de numerosos pueblos indígenas que habitan y protegen estos territorios.Al mismo tiempo, la región cuenta con importantes yacimientos minerales, lo que la sitúa en el centro del creciente interés mundial por la extracción de minerales. Esta demanda se superpone a ecosistemas frágiles, una biodiversidad única y los territorios de comunidades tradicionales e indígenas, como la Amazonía y los humedales andinos, que son cruciales para la adaptación al clima debido a su papel en la regulación del agua y en la mitigación, ya que actúan como sumideros de carbono.La minería intensiva en estos ecosistemas exacerba la vulnerabilidad climática y fomenta los conflictos socioambientales, comprometiendo la integridad ecológica y cultural de estos ecosistemas y comunidades. El impulso para expandir la extracción contradice los marcos multilaterales de protección ambiental y los compromisos climáticos y de biodiversidad adoptados por los Estados Partes. Esta tendencia pone en peligro la posibilidad de una transición justa y equitativa, reproduciendo los mismos patrones de desigualdad y daño climático que las políticas actuales pretenden superar.En este contexto, la Alianza para los Humedales Andinos exhorta a los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a garantizar lo siguiente: 1. Los derechos humanos y la justicia deben ocupar un lugar central en cualquier transición y en todas las estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, incluidos los derechos de las comunidades que viven en los territorios donde se encuentran los minerales para la transición.Los derechos humanos son esenciales para garantizar un proceso justo, equitativo y centrado en las personas. Los Estados deben garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocidos mundialmente como guardianes de los sistemas naturales. Esto debe abarcar su derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo y a ejercer el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como la obligación inequívoca de los Estados de respetar sus decisiones, en particular su derecho a decir "no" a los proyectos que amenacen su integridad y la de sus territorios. Los Estados también deben garantizar la protección de las personas defensoras del ambiente y garantizar el acceso público a la información, la participación y la justicia en las decisiones sobre transiciones que puedan afectar el ambiente y los derechos humanos. Estas garantías son cruciales en el caso de los denominados minerales para la transición, como el litio y el cobre, que se encuentran en los humedales andinos, ecosistemas fundamentales para la vida, el equilibrio ecológico y climático, y los medios de subsistencia de las comunidades que los habitan. 2. Respeto de los límites planetarios y protección de la integridad de los ecosistemas, en particular aquellos que desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.Mantener ecosistemas como los humedales andinos, que tienen un alto valor ecosistémico y cultural, libres de actividades de alto impacto es una prioridad para la justicia climática y ecológica. Dado que la extracción de litio es una actividad minera que requiere grandes cantidades de agua, agota las ya escasas fuentes hídricas y afecta gravemente a los ecosistemas circundantes, dejando daños ambientales duraderos.Para preservar los humedales andinos y sus contribuciones, de las que depende la vida en la región y en el planeta, los Estados deben respetar y cumplir plenamente el derecho ambiental internacional; adoptar y reforzar medidas de protección eficaces (incluido el establecimiento de "zonas prohibidas", áreas protegidas e ICCA); y aplicar instrumentos de planificación ambiental sólidos y basados en la ciencia que busquen prevenir el daño ambiental (es decir, evaluación estratégica y acumulativa del impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental).Una protección ambiental adecuada también requiere conocimientos actualizados sobre la estructura, el funcionamiento y las contribuciones de los ecosistemas, desarrollados a través de procesos colectivos y democráticos, que integren los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los Estados Partes deben incorporar sistemáticamente los avances científicos y los conocimientos tradicionales en las decisiones relacionadas con el clima, incluido el diseño y la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las hojas de ruta relacionadas, para garantizar que los compromisos reflejen las realidades de los territorios que pretenden proteger. 3. Apoyo a las transiciones socioecológicas del sur global.Los países del sur global necesitan suficiente margen fiscal y político para diseñar vías de salida de los combustibles fósiles que no reproduzcan las asimetrías y desigualdades existentes, ni fomenten el extractivismo. Esto exige transiciones socioecológicas que protejan las economías locales y, al mismo tiempo, garanticen la diversificación económica, el acceso a la energía y la suficiencia energética, el respeto a la biodiversidad y los derechos humanos.Estas vías de transición deben planificarse, implementarse y supervisarse de manera participativa, garantizando la participación interseccional, intercultural e intergeneracional. El Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) de la CMNUCC ofrece un espacio crucial para integrar estas preocupaciones en la gobernanza climática mundial. Debe garantizar que la transición hacia la descarbonización también aborde la demanda de materiales, la justicia territorial y los derechos de las comunidades afectadas. Incorporar las realidades de la extracción minera y las transiciones socioecológicas del sur global en este programa es esencial para lograr una transición verdaderamente justa. 4. Trazabilidad de las proyecciones y usos de la demanda de minerales y compromiso de los países del norte global para adoptar rápidamente políticas destinadas a reducir el consumo de minerales primarios y energía.El actual modelo de producción y consumo de los países industrializados afecta de manera desproporcionada a los territorios del sur global, ya que agrava la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos, profundizando las desigualdades entre el norte y el sur. Para hacer frente a la triple crisis planetaria, es necesario abordar la demanda insostenible de materias primas y energía mediante objetivos vinculantes de reducción de la demanda que tengan en cuenta los límites planetarios. Las partes tienen la oportunidad de incluirlos en instrumentos políticos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las estrategias a largo plazo (LTS).Estas medidas deben aplicarse mediante medidas de suficiencia y eficiencia, así como políticas globales y justas de economía circular. Para ello, se deben considerar alternativas a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos individuales. 5. Apoyo financiero y técnico adecuado, de calidad, accesible y adicional, basado en las necesidades y prioridades, para que las transiciones energéticas y socioecológicas del sur global sean verdaderamente justas y equitativas.Dicho financiamiento debe ser sostenible en el tiempo y de calidad, es decir, no generar deuda y estar alineado con las prioridades de los países, además de ser accesible para permitir una acción climática progresiva y sostenida. También debe abordar las oportunidades y condiciones para instrumentos que fomenten transiciones justas, incluidos los mecanismos de alivio de la deuda y los canjes de deuda. Además, sigue siendo importante desalentar el uso de los regímenes comerciales (incluidos los mecanismos ISDS) como herramientas de presión contra los países del sur global cuando estos tratan de regular sus recursos minerales y establecer zonas prohibidas y otras salvaguardas para proteger los derechos humanos y la integridad ambiental. Descarga el documento (en inglés)
Leer más
Inclusión de mecanismos para la restauración de pesquerías en la legislación pesquera mexicana
En las últimas décadas, la degradación de los ecosistemas marinos ha alcanzado niveles alarmantes, afectando no solo a la biodiversidad, sino también a las comunidades que dependen directamente de estos recursos. Frente a este panorama, la restauración ecológica ha emergido como una herramienta fundamental para revertir el daño. Este documento, tiene como objetivo abordar de forma general y sustentado en datos científicos, el estado actual de algunas de las poblaciones de peces de la región latinoamericana, el impacto de la sobrepesca en las comunidades costeras, así como la importancia del restablecimiento de los recursos marinos para la seguridad alimentaria. Inmediatamente, se desarrolla la restauración de pesquerías no solo desde la perspectiva ecológica y local, sino a su vez con el respaldo y la alineación del marco legal internacional que regula el uso sostenible de los recursos marinos y las obligaciones de los Estados bajo el enfoque de derechos humanos. Estos marcos jurídicos promueven la cooperación entre Estados, el enfoque ecosistémico y la importancia de la incorporación de saberes tradicionales como elementos clave en los procesos de recuperación de pesquerías. Su implementación efectiva no solo fortalece la gobernanza marina, sino que también garantiza que los esfuerzos de restauración sean coherentes, inclusivos y sostenibles a largo plazo. Por esa razón, se analizan también las obligaciones de los Estados frente al derecho a un ambiente sano, diversidad biológica, derecho del mar y el régimen jurídico sobre cambio climático. Finalmente se detallan las apreciaciones más importantes sobre la restauración de pesquerías en el marco jurídico internacional, así como las recomendaciones que permitirán, desde una perspectiva técnica y jurídica, atender las complejidades que se destacaron durante la redacción del documento. Lee y descarga la publicación
Leer más
Emisiones de metano y personas recicladoras en América Latina: Hacia políticas climáticas que integren gestión de residuos y garanticen derechos
Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), impactan de manera altamente negativa el sistema climático global y el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Al mismo tiempo, el metano tiene impactos indirectos en la calidad del aire al ser precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico con efectos comprobados en la salud humana. La reducción del metano es, por tanto, especialmente beneficiosa para enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos.Las emisiones de metano también son un asunto importante de justicia climática y ambiental, especialmente aquellas derivadas de residuos orgánicos, que se depositan principalmente en vertederos y rellenos sanitarios. En la mayoría de países de la región, son gestionados de manera deficiente. Las personas recicladoras recuperan casi la totalidad de los residuos urbanos, ahorrando hasta un 30 % del espacio en vertederos. No obstante, pese a cumplir un rol ambiental y climático fundamental, enfrentan condiciones graves de marginalidad. En consecuencia, promover políticas que integren la reducción del metano con una perspectiva de justicia ambiental es una tarea fundamental de los Estados. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, este informe presenta algunas reflexiones sobre: i) las emisiones de metano, la crisis climática y los derechos humanos; ii) el rol de las personas recicladoras en la reducción de metano; iii) las prácticas regulatorias en la gestión de residuos; y iv) la reducción de emisiones metano y las obligaciones internacionales en busca de una estrategia integral. Finalmente, expone conclusiones y recomendaciones. Lee y descarga el informe
Leer más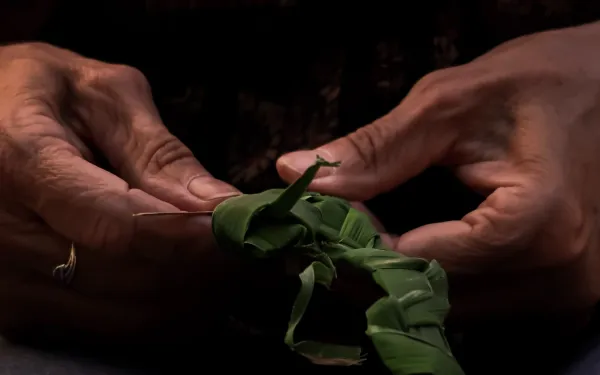
Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos (Opinión Consultiva), marcando un hito histórico a nivel jurídico y político en la lucha global por la justicia climática. Se trata de la primera opinión consultiva emitida por un tribunal internacional que concluye que tanto los Estados como los actores no estatales –por ejemplo, las empresas– tienen obligaciones, derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, de abordar las causas y consecuencias de la emergencia climática.En la Opinión Consultiva, la Corte articula obligaciones claras, vinculantes y urgentes para proteger el sistema climático global, prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración y garantizar reparaciones climáticas. Esta Opinión Consultiva marcará la pauta para los litigios climáticos en tribunales locales, regionales y nacionales, y sentará las bases para la formulación de políticas climáticas, facilitando el anclaje de la legislación local y las negociaciones globales en obligaciones legales vinculantes, y no meros compromisos voluntarios. Asimismo, servirá como testimonio vivo de las experiencias y el conocimiento profundo de quienes están en primera línea frente a los efectos del cambio climático y lideran la lucha por la justicia climática. Inequívocamente, esta opinión afirma tanto los peligros que el cambio climático representa para los derechos humanos, como el potencial transformador que la acción climática, y reparación de daños, con un enfoque de derechos humanos, puede tener.La OC-32/25 no es un evento aislado. Forma parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática y converge con las recientes opiniones consultivas sobre el clima emitidas por Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Igualmente, precede a la potencial opinión consultiva en materia climática de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte ADHP). En conjunto, estos procesos consultivos marcan un momento decisivo en la consolidación de un marco jurídico más integral, y con un enfoque de derechos humanos, para afrontar la emergencia climática, considerada por la Corte IDH como una amenaza excepcional, que pone en peligro la vida en el planeta y socava gravemente el disfrute de los derechos humanos. Además, estas opiniones consultivas pueden ayudar a superar la inercia política que ha frenado durante mucho tiempo el progreso de las negociaciones internacionales sobre el clima, y la formulación de políticas nacionales en esta materia. Esta publicación recopila catorce escritos temáticos elaborados por una coalición de expertos y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas que han participado activamente en el proceso consultivo desde su inicio. Los temas reflejan las principales áreas temáticas articuladas por la Corte en la Opinión Consultiva y se organizan en cuatro secciones: (i) Conocimiento y Derechos Esenciales; (ii) Obligaciones Estatales y Corporativas; (iii) Derechos de los Pueblos y Grupos Afectados; y (iv) Democracia Ambiental y Reparaciones.Cada escrito fue elaborado por una organización líder y sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. En conjunto, ofrecen un análisis exhaustivo de las principales contribuciones de la Opinión Consultiva, sus implicaciones jurídicas y prácticas, así como las lagunas y oportunidades que esta decisión histórica presenta en las áreas temáticas seleccionadas. Los escritos también proporcionan argumentos, estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer las estrategias de litigio e incidencia climática.La publicación, concebida como un recurso para redes jurídicas y de incidencia, pretende mejorar la comprensión sobre el alcance de la decisión de la Corte así como fomentar la acción jurídica y política para impulsar los cambios estructurales necesarios para que las comunidades y los ecosistemas alcancen la justicia climática.Lee y descarga la publicación
Leer más
Litigio climático en el sector de hidrocarburos: Perspectivas desde América Latina y el Caribe
Los efectos de la crisis climática amenazan una gran variedad de derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud y el acceso a un medio ambiente sano (IACHR, 2021). A medida que el fenómeno se intensifica, agrava las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables (Benesch et al., 2024). Las políticas climáticas globales han sido insuficientes para responder a esta crisis, impulsada en gran medida por la dependencia de los combustibles fósiles. Se estima que, para 2030, los países podrían tener una producción de combustibles fósiles aproximadamente un 110% superior a lo que sería compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, y un 69% por encima de lo alineado con un límite de 2 ºC (SEI et al., 2023).En este escenario surge el litigio climático como herramienta para abordar la crisis climática, generando cambios sociales e institucionales que van más allá de los efectos particulares de un caso específico (Ezer & Patel, 2018). En el contexto de América Latina y el Caribe, la justicia climática es esencial para abordar los impactos desproporcionados que enfrentan los grupos vulnerables debido a los desequilibrios sistémicos de poder (Tigre, Urzola, et al., 2023).En consecuencia, el litigio climático en la región se ha fundamentado principalmente en un enfoque de derechos humanos, donde el constitucionalismo ambiental desempeña un papel central (Beckhauser, 2024; Tigre, Urzola, et al., 2023). Recientemente, las obligaciones del Acuerdo de París se han incorporado cada vez más en las acciones judiciales, reflejando un compromiso con la protección constitucional de los derechos humanos (de Carvalho & da Rosa, 2024; Peel & Lin, 2019).El Informe Global sobre Litigio Climático de 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destacó que en la región se han presentado varios casos impugnando los esfuerzos de los gobiernos por desregular o flexibilizar las regulaciones climáticas (UNEP, 2023). Los sectores del petróleo y del gas son fuente principal de litigios por violaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe (Business & Human Rights, 2022). En este contexto, el litigio climático es crucial para el desarrollo de políticas públicas que apoyen la transición energética justa en la región. La definición de transición energética justa puede variar según el contexto. Esta se refiere a la necesidad de considerar y mitigar la distribución de los impactos ambientales, económicos y sociales, tanto positivos como negativos, que conlleva la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la descarbonización de las economías. Asimismo, implica garantizar un diálogo amplio, democrático e inclusivo para orientar estos procesos. Este informe analiza el impacto del litigio climático en los sectores de petróleo y gas en América Latina y el Caribe, con énfasis en su influencia sobre las políticas de transición energética y en la prevención y reparación de violaciones a los derechos humanos y colectivos asociadas a la producción, exploración y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, examina similitudes y diferencias entre el litigio climático en el norte global y en el sur global —en particular en América Latina— con el fin de aportar insumos para su desarrollo futuro en la región. El análisis de litigios climáticos abarcó tanto América Latina como el Caribe, dado que se revisaron casos de toda la región en las bases de datos consultadas. Sin embargo, solo se identificó un caso de litigio climático en el Caribe (Thomas & De Freitas v. Guyana, 2021), ocurrido en Guyana, un país que, si bien geográficamente se encuentra en América del Sur, está integrado regionalmente al Caribe. Este caso ha sido considerado el primer litigio climático en el Caribe (Kaminski, 2021).A nivel regional, muchos análisis responden a dinámicas sociales y económicas compartidas en América Latina y el Caribe. No obstante, es fundamental reconocer las diferencias en las tradiciones jurídicas de la región para comprender mejor las particularidades del litigio climático en cada jurisdicción. En los países angloparlantes del Caribe, el sistema legal predominante es el common law, resultado de la colonización británica, mientras que en los países francófonos e hispanohablantes del Caribe predomina la tradición del civil law, influenciado por las colonizaciones francesa y española (Bermúdez-Abreu & Villaroel, 2021; Karst, 1968). Algunos países cuentan con sistemas jurídicos híbridos; por ejemplo, Guyana combina elementos del common law británico con aspectos heredados del civil law neerlandés. En América Latina continental, la tradición del civil law domina, con excepción de Guyana y Belice (UC Berkeley Law, s. f.).Este informe está dirigido a una amplia gama de audiencias, incluyendo profesionales del derecho, integrantes del poder judicial, responsables de políticas públicas, activistas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades académicas de diversas disciplinas. Para esta última audiencia, el informe propone visibilizar los vacíos de información existentes y destacar cómo la incorporación del conocimiento científico puede fortalecer las estrategias legales y los argumentos utilizados en los litigios climáticos.Lee y descarga el informe
Leer más
Transición energética justa en México: Análisis independiente de la NDC 2022 y de su implementación
La crisis climática es uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrenta la humanidad en estos tiempos, afectando en mayor medida a las personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad o con inequidades preexistentes como mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones campesinas y rurales, entre otros.Con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, el Acuerdo de París obliga a los Estados Parte a emprender y comunicar las acciones y medidas que realizarán para reducir sus emisiones a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (Nationally Determined Contributions o NDC por sus siglas en inglés). Estas medidas se deben basar en la mejor información científica disponible e incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.El Balance Global (Global Stocktake o GST por sus siglas en inglés) —mecanismo de evaluación periódica que determina el avance del cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París— indicó que la trayectoria de las emisiones mundiales no es coherente con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 °C. En consecuencia, subraya la urgencia de implementar reducciones profundas, rápidas y sostenidas de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), e insta a las Partes a integrar esta meta en sus NDC.En la misma línea, el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que los países aún están lejos de cumplir los compromisos mínimos de mitigación para 2030, por lo que reconoce que es necesario adoptar y aplicar políticas adicionales y más estrictas en todo el mundo. En este contexto, resulta fundamental no solo aumentar la ambición climática, sino también mejorar sustancialmente la implementación de las políticas adoptadas. Como señala el PNUMA: "la ambición no sirve de nada si no se acompaña de actos". La revisión de las NDC constituye, por tanto, una nueva oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo compatible con los límites planetarios, y transformar, al mismo tiempo, los modelos de desarrollo de los países.En América Latina y el Caribe —donde persisten altos niveles de desigualdad, pobreza energética e informalidad laboral— las NDC deben incorporar medidas adicionales a sus metas de mitigación y adaptación que garanticen que su implementación contribuya a una transición energética justa. Esto implica compatibilizar los objetivos de descarbonización con el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos, la inclusión social y el bienestar de las comunidades.En este marco, el presente informe tiene como objetivo evaluar las medidas y el estado de implementación de la NDC presentada por el Estado mexicano en 2022, en relación con la transición energética justa. Busca, además, ser una herramienta para:informar sobre los avances, brechas y desafíos de la NDC actual.contribuir a una mayor ambición climática en la próxima actualización de la NDC, integrando también un enfoque de transición energética justa. Lee y descarga el informe
Leer más
Pequenos investimentos com grandes impactos. Soluções climáticas dos territórios com justiça de gênero
Desde 2016, a Aliança Global para Ação Verde e de Gênero (GAGGA, por sua sigla em inglês), em articulação com diversos atores, tem promovido iniciativas voltadas à inclusão da perspectiva de gênero no financiamento climático, com ênfase nos projetos e fluxos financeiros do Fundo Verde para o Clima (FVC).O FVC foi o primeiro fundo internacional de financiamento climático a incorporar a perspectiva de gênero como eixo central de suas operações, consolidando-se como um marco essencial para a promoção da equidade no acesso, uso e alocação de recursos climáticos em escala global.No entanto, o financiamento climático internacional que chega aos países muitas vezes está desconectado das reais necessidades das comunidades locais que pretende beneficiar, especialmente das mulheres. Essa desconexão representa um problema que exige atenção urgente: por um lado, essas comunidades têm o direito de participar das decisões que impactam suas vidas; por outro, perde-se a oportunidade de integrar conhecimentos locais às soluções, o que poderia tornálas mais relevantes e eficazes no enfrentamento da crise climática. Em seu relatório especial Mudanças Climáticas e Terra, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) destaca, por exemplo, que a incorporação do conhecimento das mulheres sobre a gestão da terra contribui para mitigar sua degradação e facilita a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação.O financiamento climático com perspectiva de gênero não se limita à alocação de recursos para mulheres ou à promoção da igualdade de gênero; exige repensar a forma como as soluções de financiamento climático são concebidas e implementadas. Isso implica reconhecer a diversidade das mulheres, remover barreiras ao acesso a recursos, retirar financiamento das chamadas “falsas soluções” e apoiar iniciativas que enfrentem as causas estruturais das mudanças climáticas.Nesse sentido, na América Latina e no Caribe, há múltiplas iniciativas locais de enfrentamento das mudanças climáticas que ainda fogem ao conhecimento dos tomadores de decisão. Essa invisibilidade dificulta que recebam apoio, sejam replicadas ou sirvam de referência para outras ações voltadas às mesmas comunidades. Diante disso, esta publicação apresenta cinco estudos de caso de soluções climáticas bem-sucedidas, com perspectiva de gênero e justiça climática, desenvolvidas localmente na região. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre os atores responsáveis pelo financiamento e pela implementação dos recursos do FVC e as organizações da sociedade civil.Os estudos de caso demonstram o potencial de eficiência alcançado quando os recursos são proporcionados diretamente às organizações da sociedade civil e às comunidades. Todos os projetos foram implementados com orçamentos inferiores a USD 50.000 e resultaram em contribuições significativas para a transformação de aspectos estruturais que aumentam a vulnerabilidade dos territórios, mulheres e outros grupos marginalizados diante da crise climática. Leia e baixe a publicação
Leer más
Pequeñas inversiones con grandes impactos. Soluciones climáticas desde los territorios con justicia de género
Desde el 2016, la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA, por sus siglas en inglés), en conjunto con otros actores, promueve una serie de iniciativas para fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el financiamiento climático, en particular en los proyectos y flujos financieros del Fondo Verde para el Clima (FVC).El FVC es el primer fondo internacional de financiamiento climático que incorpora la perspectiva de género como un eje central en su funcionamiento, convirtiéndose en un marco clave para avanzar hacia la equidad en el acceso, uso y destino de los recursos climáticos a nivel global.Sin embargo, el financiamiento climático internacional que llega a los países a menudo está desconectado de las necesidades reales de las comunidades locales a las que debería beneficiar, especialmente de las mujeres. Esto representa un problema que requiere atención urgente, ya que, por un lado, las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que las afectan. Por otro, se pierde la oportunidad de incorporar el conocimiento local en las soluciones, lo que las haría más pertinentes y efectivas para enfrentar la crisis climática. En su informe especial sobre cambio climático y tierra, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés, IPCC, 2022) destaca, por ejemplo, que incorporar los conocimientos de las mujeres sobre gestión de la tierra contribuye a mitigar la su degradación y facilita la adopción de medidas integradas de adaptación y mitigación.El financiamiento climático con enfoque de género no se limita a destinar recursos a las mujeres y a promover la igualdad de género, sino que exige repensar cómo se diseñan e implementan las soluciones financieras y climáticas. Esto implica reconocer la diversidad de las mujeres, eliminar barreras de acceso a los recursos, desfinanciar las llamadas "falsas soluciones" y apoyar iniciativas que aborden las causas estructurales del cambio climático.En ese sentido, en América Latina y el Caribe existen múltiples iniciativas locales de soluciones al cambio climático que no son conocidas por quienes toman las decisiones. Esto dificulta que reciban apoyo, se repliquen o sirvan como aprendizaje para otras iniciativas en beneficio de las mismas comunidades. Por ello, esta publicación presenta cinco estudios de caso de soluciones climáticas exitosas con enfoque de género y justicia climática, desarrolladas a nivel local en la región. Su objetivo es fortalecer la colaboración entre los actores responsables de la provisión e implementación de los recursos del FVC y las organizaciones de la sociedad civil.Los estudios de caso demuestran el potencial de eficiencia que se puede alcanzar cuando los recursos llegan directamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades. Todos los proyectos se ejecutaron con presupuestos inferiores a 50 mil dólares y generaron contribuciones significativas para transformar aspectos estructurales que incrementan la vulnerabilidad de los territorios, las mujeres y otros grupos marginados frente a la crisis climática. Lee y descarga la publicación
Leer más
Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina
Entre los diversos compromisos mundiales para enfrentar la crisis climática actual, organismos de gobernanza internacional, como las Naciones Unidas, han posicionado la necesidad de duplicar la producción de energías renovables y electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global, llamando a este proceso "transición energética". Sin embargo, esto implica intensificar la extracción de minerales que posibiliten el desarrollo de estas tecnologías. Cada región del mundo cumple un rol diferenciado dentro de las cadenas de suministros de minerales que serán utilizados en procesos de descarbonización. América Latina ha sido identificada como una de las regiones con vastas reservas de minerales que alimentarían esta propuesta de transición. Sin embargo, en este contexto de interés minero, existe la tendencia a invisibilizar a las poblaciones que habitan en estos territorios y a los sistemas hidrogeológicos de importancia local, regional y mundial que allí existen.Uno de los minerales que ha aumentado sensiblemente su interés comercial para el avance de la descarbonización energética es el litio. En la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— se encuentran las mayores reservas a nivel mundial. No obstante, para que el litio esté disponible, se requiere atravesar una compleja cadena de suministros transnacional, particularmente compleja que incluye la extracción de minerales, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la producción de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos. Esta situación, de incremento de la demanda de minerales en cadenas complejas de suministros mundiales, genera alertas para la región sobre el riesgo de reproducir un nuevo ciclo de extractivismo si no se diseñan e implementan políticas públicas que integren, de manera efectiva, estándares ambientales, sociales y de desarrollo territorial.La economía circular, estrechamente vinculada al proceso de transición energética, se presenta como una estrategia clave para superar la lógica lineal del sistema económico tradicional (extraer – producir – utilizar – desechar). Su objetivo es reducir la presión sobre los territorios y bienes comunes, incorporando criterios de sustentabilidad a las cadenas de suministros y promoviendo una gestión más racional de los recursos minerales que se extraen.Sin embargo, esta forma de entender la economía circular, vinculada a minerales para la transición energética, también se sustenta en la ampliación del extractivismo, sobre todo en el sur global. Esto se debe a que las opciones de descarbonización requieren grandes cantidades de minerales para el almacenaje de energía, los cuales son extraídos con altos impactos ambientales y sociales, amenazando la resiliencia de los ecosistemas de donde se extraen y poniendo en riesgo a las poblaciones que los habitan.Considerando estas limitaciones, una propuesta de economía circular, desde la perspectiva de las zonas de extracción latinoamericanas y aplicada a los minerales para la transición, debe garantizar que los cambios de matriz energética hacia tecnologías con menos emisiones de gases de efecto invernadero (conocida ampliamente como transición energética), sean verdaderamente justos en todas las etapas. Esto implica evitar la creación, expansión y/o profundización de zonas de sacrificio; asegurar la restauración ambiental y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, así como la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Requiere además cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Lee y descarga
Leer más
Incendios Forestales en América Latina
Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa
Leer más