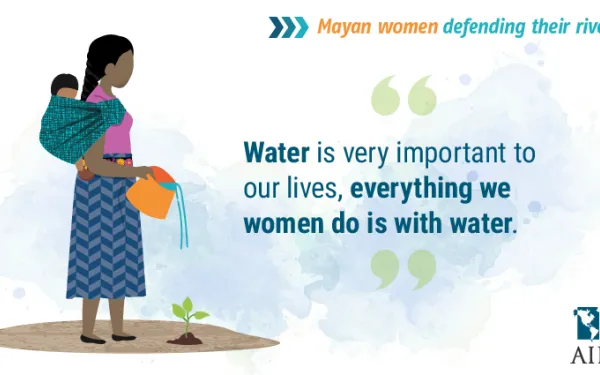La recuperación del lago Poopó, una deuda con la vida
Calixta Mamani recuerda con nostalgia las plantas de totora creciendo con tallos verdes y erguidos a orillas del lago Poopó, ubicado en el departamento de Oruro, en la árida meseta de los Andes centrales de Bolivia. La totora era el alimento de su ganado. “Todo se ha secado… Aquí ya no hay vida, la tierra ya no produce”. También vienen a su mente las aves —taracas o chhoqas (aves de color negro parecidas a los patos) y parihuanas (flamencos andinos)— y peces que abundaban en la zona. “Ahora ya no los ves… todo se nos ha terminado, nuestra cultura”. Las pérdidas descritas por Calixta representan más bien un grave despojo. A las comunidades indígenas y campesinas que viven en cercanías del lago Poopó se les ha privado no solo de su fuente de agua, sino también de su fuente de sustento, de su forma de vida y de su cultura. El Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia, ha sido dañado por actividades mineras —que no han cesado durante la pandemia—, el desvío de ríos y la crisis climática al punto de poner en riesgo todos los sistemas de vida que dependen de él. Calixta es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), una organización que defiende los derechos de las mujeres indígenas y campesinas frente a los impactos destructivos de las industrias extractivas en las regiones de Oruro, La Paz y Potosí. Al estar a cargo del pastoreo, de la preparación de alimentos y de otras tareas de cuidado del hogar Calixta y las otras mujeres de la zona conviven diariamente con el lago y sufren de forma diferenciada los efectos de su degradación. Es por la relación de respeto que tienen con la Madre Tierra y la Madre Agua que las comunidades asentadas en torno al lago Poopó están luchando por salvarlo. Décadas de contaminación Según un informe del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), las denuncias de contaminación del lago Poopó por actividades mineras locales datan de 1981, cuando investigadores revelaron que 120 minas de plomo, estaño y oro descargaban sus desechos directamente a sus aguas. La situación, que no ha parado con los años, ha provocado sedimentación. Ello quiere decir que cantidades considerables de cadmio, zinc, arsénico y plomo se han vuelto sedimentos en el lago. Ello hizo que sus aguas no sean aptas para el consumo humano ni el de animales y que tengan un uso limitado para el riego de cultivos. “…con el pasar del tiempo y con el avance de la minería, la explotación de minerales se ha intensificado. Poco a poco todo esto ha ido desapareciendo, se han cortado venas de agua y todo se ha quedado como se ve ahora, pareciera que todo está quemado”, cuenta Petrona Lima, del Ayllu San Agustín de Puñaca, municipio de Poopó, en un testimonio recogido por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). A fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano—, el lago Poopó, junto con el lago Uru Uru, fue declarado en 2002 Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. Sin embargo, el ecosistema continúa en serio peligro. En diciembre de 2015, los niveles de agua del Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales de Bolivia. Aunque el lago logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. Crisis climática y desvío de ríos La degradación del lago es resultado también de la crisis climática global, que trae intensas sequías y un aumento en las temperaturas. Si la temperatura promedio global aumentó en 0,8°C debido al cambio climático, en el lago Poopó el incremento fue de 2,5 °C, según información publicada en 2015. Esto ha acelerado la evaporación de sus aguas. También está el desvío de los dos ríos que lo alimentan: el río Desaguadero y el río Mauri. El caudal del primero ha disminuido debido a operaciones mineras y agrícolas. Mientras que las aguas del segundo, ubicado en la frontera con Perú, han sido desviadas. De hecho, un riesgo reciente para la cuenca del lago Poopó es la implementación de la segunda fase del proyecto de construcción de un canal que desviaría más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri para alimentar a la agroindustria en Tacna, Perú. La ejecución de la primera fase de ese proyecto fue una de las causas de la desaparición del lago en 2015. Defendiendo su fuente de vida De los lagos Poopó y Uru Uru no solo dependen comunidades indígenas (aymaras y quechuas) y campesinas, sino también los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó ha obligado a los Uru Murato a migrar para trabajar en las minas y salinas. Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con este ecosistema es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las personas afectadas. Por ello AIDA y organizaciones locales han unido esfuerzos para defender al lago Poopó, su biodiversidad y a las comunidades que dependen de él. En julio del año pasado, solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar enviar una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru y hacer recomendaciones al gobierno para su recuperación. Y este mes pusieron en marcha la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación y llamar la atención de las autoridades y opinión pública a nivel nacional e internacional. Salvar este ecosistema es rescatar vidas y el referente cultural de un país.
Leer más